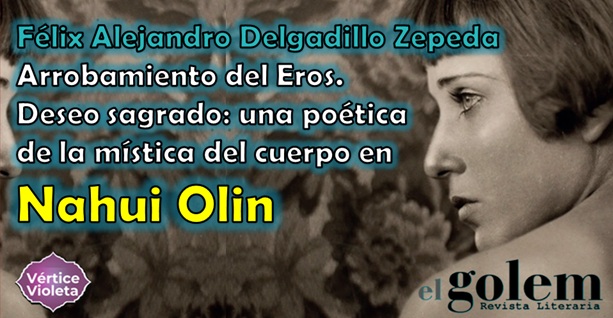
Arrobamiento del Eros.
Deseo sagrado: una poética de la mística del cuerpo en Nahui Olin
Nahui Olin nos guía hacia la manifestación mística a través de la experiencia erótica. Lo corporal es recipiente que dirige el alma a la unión con un ser que le sobrepasa, trastoca el punto del éxtasis (llámese lo divino, lo sublime, el absoluto, la nada). En este capítulo, los pensamientos teóricos de María Zambrano y Georges Bataille nos ayudarán para comprender este proceso en la poética de nuestra autora.
La poesía de Nahui Olin se mueve en un territorio donde es posible encontrar una fusión entre lo erótico y lo místico. Todo lo sagrado tiene fuerzas ambivalentes, antagónicas: se le teme, por ese trasfondo ante lo prohibido, doble aspecto de creador y destructor; se rehace o se sacrifica, rompe lo cotidiano, para renacer. Olin concilia estos dos mundos, revela lo otro, la otra cara, que siempre se consideró aparte: lo divino y lo humano, son necesarios entre sí. Esta valoración crítica había sido poco explorada en el contexto histórico en que se ubica nuestra poeta (principios del siglo XX), quien proyecta el cuerpo a través de lo divino y lo convierte en centro de veneración. Para Nahui Olin el cuerpo es templo, no herejía, digno de devoción como una forma de libertad humana; es una búsqueda para la salvación.
Por medio de lo erótico, Nahui Olin nos guía hacia la experiencia mística, muestra su ser espejo, refleja luz irisada por la poesía; se abreva al fuego que renace de la palabra viva, de la brasa aliento, pero a la vez esta llama es destructora y cimienta todo lo corporal.
En su poética está la adoración a la carne, es imposible no encontrar muestra de idolatría hacia su propio cuerpo, que se desprende en un inefable éxtasis, una especie de vida etérea se funde en el instante poseído que le habita por la chispa del hálito sagrado, “presencia sin la cual ninguna realidad tendría rostro, y ninguna verdad podría ser entrevista ni, por tanto, buscada” (Zambrano, 1977, p. 42).
Será la palabra vista como lenguaje del deseo o mística del deseo, la reflexión teológica de lo indecible. El cuerpo será como un instrumento de epifanías. En éste lo visible se encamina a lo invisible de lo divinizado y viceversa. Esta presencia se entrevé en el poema “Hojas sueltas” de Nahui Olin, que roza los terrenos de lo híbrido (un atisbo de poema en prosa y poesía narrada). Es un adelanto de innovación, publicado a principios del siglo XX que la convierte en una visionaria. En el texto, lo sagrado parte del cuerpo (conexión entre ambas realidades, cuerpo físico y cuerpo etéreo, corporal y espiritual, lugar de intercambios y de dualidad), donde esta presencia asiste por medio de la paradoja y la personificación:
Pasó con una velocidad que sólo la atmósfera con fuerza vibrante dejó como la dinámica de un espíritu ya evolucionado en misterios del más allá. Eran unos ojos aún enormes, de un brillo magnético y en espacios alargados con fijeza de la absorción y el bronce brilloso como de ungüentos extraños hacia la carne dura y joven de líneas totalmente definidas y exóticas. (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 73).
Lo divino revela: hay que entregarse con el cuerpo, así como dos contrarios dispuestos a arrojarse a la furia, abrasados al milagro, como el agua y el fuego que se enlazan incorpóreamente o se devoran con ansia entre ambos. Experiencia íntima de entrega que engendra la misma paradójica dualidad del Eros y Tánatos (posesión destructora y deseo que consume).
Y, como criatura salvaje, la experiencia sagrada se aterra, huye o abandona cuando presiente su propio sacrificio, porque: “un ser divino esté muriendo siempre. Y naciendo. Un ser divino; fuego que se reenciende en una sola luz” (Zambrano, 1977, p. 132). También es holocausto que se ofrenda para la inmolación: “mi ser ardiendo como Roma en medio de las llamas, el incendio destruirá sus viejos monumentos y serán construidos de nuevo; la evolución será así en mí” (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 164).
Este hecho es una ofrenda para la redención, es “el erotismo ardiente (el punto ciego en el que el erotismo alcanza su intensidad extrema)” (Bataille, 2013, p. 44). Erotismo es abrirse con el otro, darse sacrificio para ceder a la vida, pero a su vez es la unción de los contrarios, es la representación de la creación y da vida a la continuidad del ser. Comparado al sacrificio religioso, Bataille ve el rito como representación de un mito de la muerte de Dios (simbólicamente en la misa) o la muerte del pecado (en el bautismo). Incluso la religión fomenta al sacrifico como la continuidad que da muerte a un ser profano para engendrar a un ser sagrado:
Al disolver la acción erótica a los seres que se adentran en ella, ésa revela su continuidad, que recuerda la de unas aguas tumultuosas. En el sacrificio, no solamente hay desnudamiento, sino que además se da muerte a la víctima (y, si el objeto del sacrificio no es un ser vivo, de alguna manera se le destruye). La víctima muere, y entonces los asistentes participan de un elemento que esa muerte nos revela. Este elemento podemos llamarlo, con los historiadores de las religiones, lo sagrado. Lo sagrado es justamente la continuidad del ser revelada a quienes prestan atención, en un rito solemne, a la muerte de un ser discontinuo (Bataille, 2013, p. 27).
El sacrificio de Bataille es sugerido mediante un discurso metafórico, es la posesión del ser: deseo por el otro, que, al retener, se mutila e irrumpe al tomar parte de éste, alcanza lo más íntimo “el erotismo ardiente”, por lo tanto, se desfragmenta, se diluye con el otro. Este “sacrificio” implica una trasgresión, el tomar o arrebatar una parte con el ser deseado.
Nahui Olin, por medio de la profecía, nos habla de una unificación indisoluble, donde acoge al otro en una adoración sublime. Lo sagrado dirige el alma a la unión con un ser que le sobrepasa, trastoca el punto álgido del éxtasis. La poesía cumple el mismo papel que la oración en el místico: es meditación, introspección, una forma de nombrarse para recrearse trae consigo la aprehensión de lo inefable; por ello, esta experiencia no se espera, es inconsciente y espontánea, el instante sobre el que se eleva:
Sentir desde lejos una serie de hechos que siempre habían existido en el sin principio ni fin de las cosas existentes y dije a las tres de la mañana habrá sol, la luz favorece los misterios. Él dijo eres un eterno presente, me dijo tu nombre es infinito o Piriti y desapareció silenciosamente (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 73).
Profecía que se cumple: “a las tres de la mañana habrá sol…”. Sentimiento que se profundiza con la sinestesia al ver el silencio en la voz de la noche o también cuando lo nombra como “música sorda”. Porque lo que no se puede decir con la voz, se expresa con el cuerpo, pero se arroja fuera de sí. Es un acto de fe desentrañar lo que se encierra ante sus ojos, oídos, tacto y alejarse de su realidad para liberar la palabra con el cuerpo. La materialización de lo sagrado es visible. Es una reactualización de un concepto inasible, que al desear se corporiza. Erotización de lo divino, apto para ser desnudado, que por oculto necesita ser penetrado, revelado:
Pero sentí que mis pensamientos se renovaron, prepararon mi materia y mi óptica cerebral para una revelación de placeres nuevos, cósmicos que me buscaban a donde estuviera yo; y en mi sueño en la noche oí una voz, vi un color, un silencio que profundizaba cosas que parecían irrealizables (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 73).
La sinestesia de ver y palpar ese silencio, el unirse a ella, en su paso hermético, es la agudización de la conciencia, que tendrá por instinto la poesía que es migrar a otra realidad más profunda, dar dirección a esa desorientación del mundo con la palabra. Por medio de la poesía se muestra que hay algo más en el interior del hombre; la capacidad de ser imagen de la creación que se forma desde el ser creatura para después, en ese estado de trance, expulsarlo fuera de sí con lo divino.
Zambrano coincide en la misma revelación que Nahui de la música sorda de esta experiencia, “es un oír en el silencio y un ver en la obscuridad. La música callada, la soledad sonora” (Zambrano, 1996, p. 110). Ya que la poesía, para la filósofa, es una experiencia de abrirse hacia dentro del ser, pero a su vez se arroja afuera para salir de sí, a una entrega desconocida, hasta desposeerse completamente. Zambrano refiere a “La música callada. La soledad sonora” que mencionaba el místico san Juan de la Cruz en Cántico espiritual: “es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así, se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio” (1974, p. 745), que es la música del sosiego del espíritu, proveniente de la iluminación. Y no sólo eso, sino que también es soledad sonora y callada ante los sentidos, estando en estos dos estados de contemplación en la soledad en que se recibe al amado y en el vacío que se puede poseer. Para san Juan de la Cruz será el sentido espiritual sonorísimo del espíritu divino. Para nuestra poeta será el amante el vínculo para encontrar la sabiduría, porque cada cuerpo es testimonio y contiene el secreto de la creación.
Tras la revelación poética, se cae al peso de la reminiscencia, principio único, incomprensible que no puede nombrarse, por su carácter inefable, breve, divino y transitorio. Con ello, el tiempo pasa, la palabra permanece, se arraiga, quedan restos de lo sagrado en nuestro ser interior. Son las huellas de su paso inenarrable y, de repente, mana de nuestro ser para descubrir una verdad superior, sobrehumana.
Porque las respuestas son inconfesables secretos de vida. Al ser tocados por esta manifestación erótica-sagrada, somos arrojados a una claridad, por algo esta experiencia lleva al mutismo, pero encarna por medio de la palabra. Nahui encuentra la vía purgativa de los místicos mediante la contemplación, la divinización del deseo del cuerpo será el acceso a lo sagrado con la palabra poética. Así en Olin se expresa lo indecible:
En mi retina fue una cosa del silencio; para el mundo está fuera de la comprensión de hechos de la vida y lo escribo porque nadie puede entender que esto es el hecho de una revelación de un futuro, de un punto de colocación en la atmósfera, en el más allá de una fuerza que en su evolución tiene que ir buscando semejanzas de materia y forma de vibración (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 73).
La manifestación indecible de lo sagrado es una experiencia paradójica, de la unión indisoluble de los contrarios, que provoca una ruptura en la realidad, un redescubrimiento interiorizado y encarnado; por eso la poeta escribe, porque no sabe expresar ni entender lo sucedido. La unificación de los opuestos representa la superación de los elementos cósmicos en la creación, la abolición de toda dualidad.
Comparado a la manifestación de Nahui Olin, el místico san Juan de la Cruz a esa experiencia de lo indecible le llama: “y déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo”. Creación de la inspiración divina que deja como marcas las llagas, señales del amor de la unificación. Heridas que dan al entendimiento una revelación altísima, pero no sabe expresarlo porque no acaba de entenderlo. Al tratar de pronunciarlo, mata.
Queda el rastro de lo sagrado: “que no se sabe decir, que por eso lo llama no sé qué, que si lo otro que entiendo me llaga y hiere de amor, esto que no acabo de entender, de que altamente siento, me mata” (san Juan de la Cruz, 1974, p. 723). Tanto el alma de la poeta como la del místico están a la merced de lo divino, les posee una especie de ascensión, un sentido de grandeza e incomprensión, de ensordecimiento; por eso, en Nahui su retina ve, y reescribe lo que le sucede, porque nadie entendería su revelación, más allá de toda fuerza humana. Al sentir esa inmensidad, lo humano es vía de paso a lo sagrado; es el infinito, lo indescifrable que queda por entender.
Con respecto a lo inefable en esta parte del poema, remite a un breve pasaje bíblico. El libro de Marcos (7:34), en la Biblia, habla de un sordomudo que es sanado al pronunciar effatá que significa ábrete. En este incidente, el ser se alumbra al recobrar los sentidos, rompe el mutismo; la huella del sonido brota de su impenetrable silencio. Ninguna palabra le sirvió hasta que fue conjurado este llamado indecible. Por respuesta de hechura divina, al hombre le tocó ser vaso comunicante, sagrado. En un instante se unifican esos abismos que se funden en una sola presencia, se abren para sostenerse, para comulgar con la anunciación que les es entregada en ese hálito de vida. La poesía es concebida como fulgor de los sentidos, de lo invisible; se hace carne, imágenes, con la palabra. Como lo hace Nahui en los siguientes versos, en donde describe lo indecible con la personificación:
Una belleza que nunca había imaginado, desnuda, significaba un espíritu, un sexo de perfección exagerada; era de bronce y era de carne, de calidad exquisita. Fuertemente invadía de perfumes que no sé de dónde serían porque eran suaves, eran fuertes, que parecía que los poros temblaban de sentirlos y mi ser se convirtió en olfato y mi sexo era imperiosamente descubierto y envuelto en olor que era un desmayo semejante a la muerte (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 74).
Nahui Olin penetra en las profundidades del alma humana, por ser etérea: la urde, la purifica. La carne misma es fosa y pira, vuelve la cara hacia el interior de su ser, de su terrible hacinamiento del cuerpo que se cierra, muestra sus despojos sin ninguna conmiseración: arranca sus aberraciones, vacía al cuerpo. Y con ella se abrasa el milagro (también manifestación inexpresable): el fuego erótico es nacido de la emanación-encarnación superior, que crece internamente de un espíritu creador. Para extraer la divina esencia, emerge de nuevo el fuego oculto, primigenio. Se abrasa donde puede asirse, transforma a cualquiera que le toque.
Por lo tanto, no pueden acusarla de hereje si la fe es deseo y el cuerpo el medio de alcanzar el goce del deseo: estigmas de lo sagrado. Construcción de una vía purgativa a través del deseo que será la ruta de purificación (entre el dolor y placer). Algunas culturas religan a su Dios por la vía mística, en tres pasos: la vía purgativa en la que alma y cuerpo expulsan su vida pasada, la iluminativa que es la tentación del diablo antes del ascender, y la unitiva que después de autoestigmatizar al cuerpo, se une a Dios, redime su dolor. Es aquí donde entra el mártir, no el que nombra María Zambrano como poeta, sino el mártir que se sacrifica por el bien celestial; sacrifica su propio cuerpo, su vida, porque estos sacrificios lo consagran, lo salvan.
Nahui se acerca más a la figura de la profeta mística, de la vidente que es enviada e iluminada por la poesía, ya que todo poeta es recipiente de las palabras sagradas, carne del Verbo. Olin abre su cuerpo para buscarse, para encontrar lo divino, hacerlo nacer de sí misma. Ejemplo de esto es el desdoblamiento de Dios que quiso ser espejo humano al volverse carne (es considerado germen de lo profano, al descender). Pero se dice que no hay herejía en esta imagen, porque trata de expiar los pecados siendo vasija contenedora del dolor. Ésta se encuentra cargada de todo el mal humano, de su condición de podredumbre por su próxima descomposición, misma imagen del cuerpo como recipiente es tomada por Olin:
Soledad, magnitud donde sólo uno se escucha, donde no subleva el ruido de la matraca impertinente y absurda de la pobre humanidad que de uniformadas mezquinas opiniones vive, aturdiéndose de trágicas risas nerviosas, nacidas del terror de mirar el propio vacío, la nada que cada uno significa, —cadáveres flotantes antes de la podredumbre misma del pellejo— (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 62).
Toda la finitud del universo puede convertirse en un instante humano, como un reposo hasta su sacrificio, explicado por Bataille como la entrega erótica con el otro. En el encuentro erótico busca su símil, confronta al otro. Así, en el erotismo se vive lo paradójico, porque se huye de aquello que tanto se ama y horroriza a su vez; uno encarna al otro, en una experiencia de redención. Llega el momento de abandonarse a sí mismo, se vuelve abismo, porque el otro es espejo donde confluyen todos los rostros; está enfrente de su inmediata presencia, encara a la nada inmóvil que se aproxima a devorarlos.
Al tocar fondo, el hombre se encuentra consigo mismo. Lo sagrado, así como arraiga, se convierte en un desasimiento. En palabras de Octavio Paz en La llama doble (2014, p. 10), el erotismo es dador de la vida y la muerte, ritos de carne y sexo para alcanzar la divinidad. Eros está acompañado del Tánatos, nos ofrece la creación y la destrucción:
La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal. Ambos están construidos por una oposición complementaria. El lenguaje —sonido que emite sentidos, trazo material que denota ideas incorpóreas— es capaz de dar nombre a lo más fugitivo y evanescente: la sensación; a su vez, el erotismo no es mera sexualidad animal: es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora. La gente que mueve lo mismo al acto erótico que al poético es la imaginación.
El acto sexual terrestre aspira a ser un reflejo que se funde con lo celeste, el acto misterioso. Todo ser abreva en el deseo, es fuente bautismal, agua sagrada y originaria, el que emerge de esas visiones que trastocan la carne. El placer, aunque sea por un instante, será como la herida sangrante de los místicos, capaz de elevar y sumergir al centro de su ser; le entrega un profundo conocimiento de sí mismo y excede su realidad. En éste, la verdad se nos muestra y se integra a la realidad inmediata, que, al recibir dicho elemento sagrado, se convierte en otro. Así el acto sexual, aunque no deje de ser el mismo, lo uno y lo otro, bastará por ser permeado por la sacralidad para revestirse por lo sagrado, y así consagrar la sexualidad:
Parecía una nueva máquina de placer y de silencio sabio como el infinito. No tenía vellos, esa juventud extraña, sólo en su sexo parecía un reptil que encantaba con el resbalar de sus músculos elásticos como caricias antiguas heredadas, pero nuevas por una nueva fuerza (Olin, Rosas Lopátegui, 2011, p. 74).
El cuerpo se funde como molde, como horno espiritual. Lo divino no puede ser inmaterial al poseer lo humano, al unirse cuerpo con espíritu confrontan una verdad: que al nacer fueron separados, pero que existen en una misma unidad esencial, entre creador y creado, como sustancia de toda mística. Se redimen porque asumen su materia, corpórea-divina, en una fusión antagónica de tensiones, punto donde son idénticos, para que la carne envuelva a Dios y el hombre sea divinizado. El cuerpo es cimiento de la salvación, punto de encuentros con otros cuerpos; al entrar en el otro, evoca su existencia, su similitud, se iguala y se redime su propia carne:
El choque de dos cuerpos en el agua y se encontraron las carnes enlazadas, suaves por el agua, y el agua secundaba las caricias de las pieles, nadando como bestias los sexos se encontraron. Y la humanidad era una enorme totalidad y realidad y la humanidad hizo desaparecer el mundo, los mundos cósmicos (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 74).
En el acto erótico, Nahui Olin se sumerge como la revelación del misterio cósmico. En el deseo sagrado existe el mismo sentimiento de asombro y terror, trastoca las profundidades de su ser al descubrirse en otro cuerpo. El erotismo es vislumbre, asciende como parte de la chispa primigenia. Es cambio de piel, es effatá, el abrirse a la gracia divina de la creación, abrirse para obedecer al cuerpo. No hablamos de arrebatos carnales, ni la búsqueda febril desmesurada, sino de la reunión consigo mismo al contemplarse, mirarse dentro como un espejo que atisbe su imagen y le devuelva un reflejo que sea su igual. Como los límites que traza en La llama doble Octavio Paz (2014, p. 33):
Es la línea que señala la frontera entre el amor y el erotismo. El amor es una atracción hacia una persona única: a un cuerpo y a un alma. El amor es elección; el erotismo, aceptación. Sin erotismo —sin forma visible que entra por los sentidos— no hay amor, pero el amor traspasa al cuerpo deseado y busca al alma en el cuerpo y, en el alma, al cuerpo. A la persona entera.
Nahui Olin sabe conciliarse con la visión erótica, sabe poseerse, aceptarse. El erotismo es fiel a sí, para tener el conocimiento de su corporalidad, mas lo que queda del ser es el velo de lo vulnerable, que lo hace humano, desde la paradoja: “soy la continuidad que mata” (Olin, en Rosas Lopátegui 2011, p.74), que lleva al instante de la finitud con la vida y la muerte. Al interpretar esta revelación, mana de su interioridad el aliento que da al hombre el entendimiento y la inteligencia, que le hace discernir de las fronteras entre el bestialismo y lo humano. Nahui expone que será un cuerpo para ser consumido sin que se desgaste en el ardor de lo quemado, “movimiento cósmico sexual” (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 74), para vivificar el don de la vida, ser vida que se desprende del erotismo:
Que soy la continuidad que mata, necesito la soledad de los dos, que era la infinidad de los dos, para que comenzara el verdadero movimiento cósmico sexual. Y fue en la soledad de la naturaleza único movimiento unido al nuestro. Y aquel espíritu que era la única representación que yo he conocido antes de nacer, del antes de vivir, empezó lo que no había tenido principio (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 74).
No hay experiencia sagrada sin la fundamentación de lo corpóreo, ha de situarse en la unidad de igual naturaleza. Se tiene que entender que no sólo por tener espíritu se es celeste, sino humano, asumir su corporalidad. Entre lo sagrado y lo erótico existe una tensión, que tradicionalmente abraza a estas realidades opuestas: “todo erotismo es sagrado [...] el erotismo sagrado se confunde con la búsqueda o más exactamente, con el amor de Dios” (Bataille, 2013, p. 20).
El verdadero territorio sagrado es el cuerpo, con la poesía alumbra cada momento, se puede con ella alcanzar la revelación, lo que por los limitados medios terrenales no es posible. Palabras sagradas, vivas, mágicas al ser conjuradas, son caminos entre las realidades de lo divino y humano. Vasos comunicantes, con la poesía se origina un juego sagrado entre Dios y el hombre, pero la poesía es la que se lanza, epifanía de lo desconocido al nombrar en el vacío, y esperar en su plegaria que responda un eco. El poema es punto de encuentros y luchas entre Dios y el hombre.
La primicia mística de la creación es la ofrenda del cuerpo. El deseo humano o sagrado satisface el germen divinizado que se aproxima al hombre. Como tributo queda la gracia del fuego de la palabra, la invocación; ésta se vuelve ofrecimiento, amasijo de los cuerpos. La poesía hace descender lo sagrado al nombrarlo y poseerlo, soplo que arrebata y desarraiga.
Para Nahui Olin, el fuego del deseo no consume a las deidades, las hace transfigurarse. La imagen poética es el instrumento para encarnar los sentidos. El ser está constantemente revelándose; la palabra es el vehículo, la vía purgativa por donde se manifiesta lo divino.
Los mártires
Lo que llamamos erotismo, antes que nada, es la serie de prohibiciones y poder que rigen el autocontrol. El erotismo es condenado, desde la propia interna condición humana; por un lado, se ve con horror el sentir placer, por el otro, está la fascinación por los cuerpos. “Todo poeta es mártir de la poesía; le entrega su vida, toda su vida, sin reservarse ningún ser, para sí, y asiste cada vez con mayor lucidez a esta entrega. Y tan íntima es su convivencia con las fuerzas divinas que engendran el delirio” (Zambrano, 1996, p. 43).
Los mártires supieron encarnar esas dos polaridades: lo sagrado y lo erótico, al extremo de sus pasiones, claro, en mayor oscuridad, en medida de fatalidad; son la súplica, el llanto, la invocación y el sacrificio, medios para obtener favores divinos. A diferencia: “el lenguaje de los místicos introduce entre la experiencia del amor divino y la sensualidad” (Bataille, 2013, p. 229).
El mártir se autotortura, trauma, lacera y sangra, porque siente culpa por su corporalidad y quiere resarcir su cuerpo, lo expone como una figura exorcizada, lo convierte en campo de batalla y lo ve con ruindad:
El pecado es originalmente una prohibición religiosa y la prohibición religiosa del paganismo es precisamente lo sagrado. Al sentimiento de horror inspirado por lo prohibido se sigue vinculando el temor y el temblor de los que el hombre moderno no puede liberarse frente a lo que para él es sagrado (Bataille, 2013, p. 229).
La belleza de los mártires era dolosa, que lleva a la creencia de expiarse con el castigo para purificarse, y la negación del cuerpo, como lo hacen ver desde relato bíblico del fruto prohibido en el Génesis (3:7): “fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos”. Al mismo tiempo que les es revelado el conocimiento y, sin embargo, se oculta esa inaccesible verdad. Sintieron vergüenza de su desnudez, fueron expulsados, quedando a la deriva del abandono, pero lo que más les aterró fue el despertar a la realidad, antes una libertad soñada, después la caída.
La figura de la mujer es adjudicada a lo impuro, como si su acción primaria fuera la de ser pecado: “De lo que habla en Génesis, por un deslizamiento del lenguaje, es de la desnudez, vinculado al paso del animal al hombre el nacimiento del pudor, que no es, dicho con palabras, más que el sentimiento de la obscenidad” (Bataille, 2013, p. 223).
El hecho de Adán fue encontrarse con una mujer, despertó en él instintos que jamás había descubierto; el fruto del deseo cárnico y no el deseo por la verdad inefable del árbol del conocimiento del bien y el mal. Un apetito primigenio y animal: “para la humanidad primera, los animales no se diferenciaban de los hombres. Más aún, por el hecho de que no observan prohibiciones, tuvieron de entrada un carácter más sagrado, más divino que los hombres” (Bataille, 2013, p. 86).
Su caída no sólo se tornará en un viaje sin retorno al Edén, sino al viacrucis del infinito éxodo; todo esfuerzo humano termina siendo despojo, ahora reconocen su finitud, su destino efímero, por la angustia de la soledad divina en la creación. La desnudez de la que se dan cuenta es la indisposición de vestimenta cósmica que les recubre los demás animales y por lo cual hace su presencia lo divino. Ese vacío lo separa de los demás entes, por eso el ser crea: el canto, la música, la danza, la poesía, para evitar esa separación que le abisma, para responder al llamado de la creación, como inconsciente o conscientemente lo hacen los animales:
Paralelamente, el hombre se niega a sí mismo, se educa, rehúsa por ejemplo dar a la satisfacción de sus necesidades animales el libre curso al que el animal no ponía trabas. También es preciso conceder que las dos negaciones que hace el hombre están ligadas, la negación del mundo dado y la de su propia animalidad (Bataille, 2013, p. 221).
Nahui, como un Dios creador, cómplice con su creación, descubre en el principio el sexo y dice que es bueno, lo santifica; es manifestación de lo sagrado: describe el cuerpo masculino divinizado; en su poética es el cuerpo el que se desprende del alma:
El humano esfuerzo queda borrado, tal como desde siempre se ha pretendido que suceda en el templo edificado por los hombres a su divinidad, que parezca hecho por ella misma, y las imágenes de los dioses y seres sobrehumanos que sean la impronta de esos seres, en los elementos que se conjugan, que juegan según ese ser divino (Zambrano, 1977, p. 11).
Pero, si exacerbamos este pensamiento al transfigurar los límites impuestos como prohibidos, sacrificios, culpas, de los mártires y los expiamos al darles un carácter divino, como si el camino del sufrimiento llevara al hombre con lo sagrado: “el erotismo sagrado, que corresponde a la fusión de los seres con un más allá de la realidad inmediata” (Bataille, 2013, p. 23), en la forma del clamar será dado o revelado el conocimiento, la verdad inaccesible, la palabra iridiscente: “todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” (Mateo 7:8), porque al comer todos los frutos del conocimiento se llega a una trascendencia más allá del bien y el mal, el punto álgido donde se ilumina la clarividencia, entre el erotismo y lo divinizado, parte desde la visión interna, como la frase inscrita en el antiguo Templo de Delfos:
Te advierto, quien quiera que fueres, ¡Oh! Tú que deseas sondear los arcanos de la Naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tu ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. ¡Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses (Ruiz, 1996, p. 4).
El templo a los dioses es en sí el templo a la divinización del cuerpo humano que crea dioses a su imagen, templo del espejo, de la corporeidad, del dios terrestre que nació con este, si el ser es de hechura divina, el cuerpo es balanza entre lo mundano y lo celeste, diversas casas que el alma habita en sí. La encarnación de lo divino en lo corpóreo. Se vuelve carne de su carne.
Todo el universo se ha concentrado en una sola materia mortal. Recibe la profundidad del ser escindido, es la inmersión en el otro, de lo sagrado que viene desde nosotros, de nuestro ser que nos remite al origen, al limo. Dar nombre para dar vida, unidos en el mismo movimiento. El carácter mágico de los cuerpos que encierran en sí mismos las semillas, el germen de sus futuras descendencias. Mutaciones en vidas venideras que surgen a partir de uno, que lleva inscrito la memoria de sus antepasados y transformaciones a través de los tiempos.
Nahui mira en los otros cuerpos su propio desconocimiento, revela sus secretos, más allá de la muerte que sus ojos no pueden ver de sí misma, se suspenden sobre su propia extinción humano divina, en la mediación del cuerpo que la atrapa como vasija o recipientes. Pero no como cárcel, sino como alojamiento, pero no se queda una unificación indisoluble: no es un impulso del mártir cegado por furor religioso o ataque o intento de consagración, víctima.
En Nahui es impulso erótico-sagrado sobrenatural, que en su redención se despoja de sí, es consumida por el propio deseo del cuerpo en la autoinmolación. Experiencia abisal que rebasa el dolor espiritual y dolor de la carne. La conciliación de éstos pertenece a un estado de interioridad, donde los horizontes, los opuestos convergen ambivalentes en una alianza o reconciliación experiencia de los límites, porque se intenta nombrar lo inexpresable. En la poética de Nahui Olin destella el oxímoron, es la encarnación de la palabra, el Verbo hecho carne. No implica un hermetismo, sino una transparencia, es la oscura música callada que se va gestando en silencio, que aspira a la luminosidad, apertura de una realidad.
El fuego sagrado: la polifanía de Nahui Olin
¿Qué puedo esperar si todo es fuego
que cotidianamente me calcina
y deja en lo más hondo su sosiego?
Todo en la vida es luz tan amada,
sólo mi cuerpo es paja, leña y brizna
que consumiendo en luz es tierra, es nada.
Javier Sicilia, “Zazen”
El mítico espacio que encarna el Verbo es el cuerpo del poeta, fundamento de la palabra hecha carne; la poesía va más allá de lo creado, se va despojando de los cuerpos, es redención en una alta videncia, darse a la luz, buscar inmolarse. Lo que hace el poeta es ser el mediador entre lo trascendental y lo humano; la poesía es fuego que purifica al ser, la visión corporal y la del alma.
El lenguaje poético de Nahui Olin encarna arrobamientos eróticos y espirituales, su poesía tiene una relación carnal a la que se negaban los místicos, no sólo a decir lo indecible, sino a expresar lo corpóreo y ver más allá de los sentidos, en una entrega que se funde con estos, instantes ciegos a esta realidad, que se purifica con la iluminación. En cuanto a la forma de escritura, Olin se libera del rigor de las estructuras clásicas, de la métrica y la rima, su poética radica en el efecto sonoro y visual, en la musicalidad del verso libre y la prosa poética, en las imágenes.
Es necesario ver cómo las principales preocupaciones que Olin aborda a lo largo de su poética suceden: reivindicar lo femenino, lo prehispánico, la ciencia, la astrofísica, las matemáticas. Nahui incluso confronta a Einstein y la teoría de la relatividad. Críticos de esta poeta, como Tomás Zurián, reconocido restaurador, curador e investigador de la obra de Nahui, la sitúan en un panorama yermo de mujeres poetas que publicaban a principios del siglo XX. La obra de Nahui está entre sus contemporáneas María Enriqueta Jaramillo, Guadalupe Amor y Concha Urquiza (esta última es una grande poeta mística, a la misma altura de la oscura epifanía de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz).
La principal preocupación que aborda igualmente este capítulo es entablar un diálogo con la obra de Nahui Olin a la luz de María Zambrano. La visión de esta filósofa revela las profundidades del ser, que nos comunica con el reino del inconsciente, con la poesía que es testimonio del alma. Lo sagrado para Zambrano es como el vuelo del pájaro que se interna en el bosque, no se mira, sólo se escucha su voz, que va gritando verdades indecibles –ésta es la palabra liberada sin sombras ni opacidades–, guiando con su canto arisco, lo divino a su vez fugitivo y traicionero y el poeta obedece abriéndose paso, cuando va a su encuentro con lo sagrado, no haya nada. No hay que buscarlo, no hay que buscarlo, dice Zambrano, porque va huyendo, evanescente, queda el vacío y la nada, es irisación. Queda borrada toda huella a su paso, el bosque es la metáfora que el alma habita, cuando lo sagrado se presenta con la voz y la palabra. Ésta rememora la tradición de raíz a la que pertenece, la poesía es un lugar de búsqueda de su propia trascendencia, un diálogo de sí mismo, meditación en el que se encuentra su propia realidad, su ser histórico.
Lo sagrado es visto en Zambrano como un ave, pero, a su vez, es alma humana que responde al llamado, a la invocación y al conjuro. Ligereza de entregarse a la merced sin ninguna limitación a la fuente de vida, que le dicta tener una dirección, historia es la palabra del enfrentamiento ese sólo instante en que se abre toda la existencia y pronto se desvanece. La figura del pájaro estará presente en el fuego mítico con el fénix, apartado que se explicará más adelante en nuestro texto.
Irisación
Recibieron de lo alto la voz divina,
la chispa que incendia el corazón.
La palabra sólo la tradujeron de boca a oído.
Nada quedó escrito.
Sobre el agua o sobre el río sí.
[…] fuego negro en fuego blanco:
La página no dice lo que dice
sino lo que hay más allá de lo que dice.
Angelina Muñiz-Huberman, “Los cabalistas”
Irisación, según Zambrano, es lo que anuncia a la divinidad que está por venir o que deja su rastro, su huella, que va huyendo a punto de mostrar su corporeidad. Encontrarse cara a cara a la claridad de la irisación le hace huir, aterido por lo desconocido que lo invade, porque toda verdad que es entregada causa temor, incertidumbre, duda. La búsqueda de lo sagrado comienza como temblor del espejo en el éxtasis del encuentro que ese ser que lo iguala y lo refleja, que se manifiesta etéreo, se entrevé, dibuja y se desdibuja a la luz con el otro que va a su encuentro en una manifestación unitiva. Esto se puede ver proyectado en el siguiente poema “Amor involuntario”:
Nuestros ojos ciegos ven y armonizan el Universo, con un poderoso caleidoscopio, y entran en el inmenso triángulo de espejos el sol, el mar, el mundo, y es nuestra ociosa imaginación que juega en sus fantásticas inquietudes cerebrales con el poderoso caleidoscopio (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 68).
El sujeto lírico del poema es amorfo, carece de rostro: “triángulo de espejos el sol, el mar, el mundo” no tiene figura por ser inasible y puro, vive en la sombra y a la luz, ocupa el cuerpo del otro, se vacía enteramente de sí, para transfigurarse en lo que va nombrando, es imagen. Por lo tanto, la irisación se cumple al reflejarse en el temblor del espejo.
Zambrano ve a la oscuridad como todo comienzo, a la luz que ciega e irrumpe en todo, en un desvanecimiento como testimonio de una visión entre esa espesura del vislumbre que irrumpe en la epifanía; por lo tanto, es imprevisible al llamado, para luego adentrarse a ese resplandor, en un juego de luces que es asequible a la vista. En el poema titulado “El misterio de lo infinito en la evolución del espíritu” podemos ver a la poeta como abrevadero de luz para los otros que vagan en busca de sí:
Pero somos luz de pálida estrella para los otros espíritus que aciertan vagamente juicios sin precisión alguna sobre una insignificante vibración pasada, empequeñecida, destruida por otra nueva, siempre nueva, producida por el misterio de lo infinito en la evolución de nuestro espíritu (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 67).
Apenas un reflejo pálido de luz, “insignificante” resonancia de un pasado que ya no está a la mano porque ya no existe, pero ha sido ensombrecido y ahora sólo está la proyección del eco empequeñecido que se destruye para renovarse al infinito. En constante renovación y cambio, en algún sentido el poema habla de la reencarnación. Al ser únicamente irisación de la iridiscencia queda en lo más hondo, al desamparo en el descenso, se abre hacia dentro, en las profundidades abisales de los Ínferos.
Ínferos
Oh, yo sé que buscáis desde el principio el secreto de la tierra,
y que os arrojáis al fuego, muchas veces, para encontrar el secreto…
Y sé que a veces halláis la melodía más difícil
que duerme en aquellos que mueren de silencio.
Juan L. Ortiz, “Ah, mis amigos, habláis de rimas...”
Zambrano menciona que no hay traducción alguna para “ínferos”, pero que ronda en la fuente de vida, palpitante, oculto como el centro del corazón, como centro del ser, así puede unificar o disgregar, atraer, guiar en su laberinto, movido por su centro. Zambrano atisba al corazón como casa con habitaciones, huecos donde el hombre habita “en su latir es propio tiempo un llamar. Y hay la invocación silenciosa, la indecible” (1977, p. 68).
Porque las palabras trascienden en el diálogo íntimo con lo sagrado y el alma misma, hay un vuelo de Nahui, la palabra se liberta por ser indecible, se aleja y asciende de la creación, como lo podemos ver en los versos de “En el restaurante”:
Y mis ojos
hablaban
escuchándote
se posaban
en los tuyos
y era toda una historia
la que te hacían
ver
y tú hablabas
estoy segura
sin escuchar
más que lo que mis ojos
te contaban
(Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 90).
En el verso “Y mis ojos hablaban escuchándote…” se puede observar el oxímoron como vínculo de lo sagrado, donde la sinestesia funge como elemento suprasensible, contraposición de los sentidos. Como ejercicio del espíritu con lo sagrado. La inmersión entra por la vista y la escucha, más adelante la poeta reitera: “más que mis ojos te contaban”.
Es lo sagrado equivalente de la ensoñación de Bachelard (1998), lo que no se cuenta, porque es indescifrable en el poema, la fusión de dos mundos, de dos ensoñaciones que en un punto irisado, evanescente, llegan a tocarse. Es una comunicación inexpresable que se forma en el mundo, dentro de un tiempo y espacio creciendo en el nuestro, como creación dentro de lo creado. El ciego que no puede verse en el resplandor de la iridiscencia. La misma elevación espiritual es una realidad dentro de la realidad primera. María Zambrano menciona que se tiene que estar despierto en los diversos cuerpos que el hombre habita: en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, en la tierra o en el universo, pero, sobre todo, entregarse a la descarnación de las profundidades de los ínferos del corazón.
Lo sagrado aparece para nuestra filósofa como ave, pero a su vez es alma humana que responde al llamado, a la invocación y al conjuro; es una visión lejana en el claro que llega a vislumbrarse como una figura en la lejanía, a punto de mostrarse al borde de la corporeidad, pero a su vez es figura luminosa, dice Zambrano. Esta figura te guía hasta el centro, entre los claroscuros del bosque del corazón, y deja desamparado al ser. Es la flecha lanzada imperceptible que deja la huella de una herida que se abre hacia dentro del ser. Y ocurre un despertar.
La metáfora del pájaro es apenas el herido señuelo que atrae a la vida y guía hasta la muerte es: “una centella del fuego que no abrasa […] mana sin cesar envolviéndole” (1977, p. 25). Es el nacimiento del alma. Nahui no habla de esta figura, sino del cosmos que se relaciona con la elevación de lo sagrado como el vuelo del pájaro en “la dinámica inextinguible del motor de fuego que produce luz-el sol”:
Átomos que gozan amorosamente la penetración de esos rayos luminosos… y esa luz de amor cerebral que envuelve todo en belleza, de esa luz producida por el fuego del motor de dinámica inextinguible que parece en su monumental fuerza encarnar el humano espíritu (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 65).
La luz se convierte en maná de vida, fuente de purificación, es la chispa del soplo primigenio del: “nacimiento (…) el despertar es la reiteración del nacer en el amor prexistente, baño de purificación cada despertar” (Zambrano, 1977, p. 22). Despierta el alma, se abre a la lucha constante, visión a la misma medida de Gaston Bachelard (1998, p. 31): “La ensoñación nos pone en estado de alma naciente”, donde el fin y el principio se unen para encarnar el espíritu en el humano, otra vez aquí la contradicción y la unión en la ambivalencia del oxímoron, corporizar el alma.
Toda liberación lleva a una ligereza: “una suerte de desnudez que por sí misma hace sentir que se está renaciendo, pues como se nació desnudo, sin desnudez no hay renacer posible; sin despojarse o ser despojado de toda vestidura” (Zambrano, 1977, p. 44).
La irrupción de lo sagrado ocurre en el terreno de lo santo y la hierofanía en lo profano. Pero la pirofanía los sintetiza, no distingue lo mundano, lo cotidiano para esta manifestación no son fuerzas antagónicas, es ruptura de la realidad en el cuerpo (lo que para la religión es un obstáculo por su carácter terrestre, por lo tanto, mundano-pecado y es necesario expiarse de éste para experimentar a lo sagrado).
No es un simple estado de contemplación sino de reposo, contacto y comunicación. La pirofanía se presenta sin rito o culto, es desde el cuerpo donde se manifiesta, mana entre el tabú y la sacralidad, elemento unificador de lo sagrado con lo erótico.
Pirofanía
Son llamas los ojos y son llamas lo que miran,
llama la oreja y el sonido llama,
brasa los labios y tizón la lengua,
el tacto y lo que toca, el pensamiento
y lo pensado, llama el que lo piensa,
todo se quema, el universo es llama,
arde la misma nada que no es nada
sino un pensar en llamas, al fin humo:
no hay verdugo ni víctima.
Octavio Paz, “Piedra de sol”
El concepto de pirofanía surge en la unión etimológica de piro: fuego, fanía: manifestación. Es un concepto que se ha propuesto aquí, a partir de los estudios de lo sagrado en Nahui Olin. Comos e ha establecido, se puede nombrar pirofanía a la epifanía del fuego, ya sea el fuego como renovador, hoguera fecunda, generadora de vida y destrucción, recalcitrante, que comienza desde un hálito. Como todo germen, tiene su génesis en una brasa que alcanza un punto álgido hasta la incandescencia. El fuego se manifiesta como origen divino, es aliento de vida, vínculo entre lo humano y lo divino, se personifica, es a la vez espiritualización del cuerpo e incorporación del espíritu.
Debemos aclarar que esta categoría difiere de la piromancía, ya que ésta es un proceso contemplativo de la adivinación de la llama, en cambio la pirofanía se sumerge y revela, es una experiencia unitiva, como mediador en su otredad, no hay lado oscuro: permite el encuentro y la entrega entre lo trascendental y lo humano.
La pirofanía está presente en la zarza ardiendo que le reveló la voz divina a Moisés (Éxodo 3:1-6). También en las lenguas de fuego que descendieron sobre los hombres de fe, cuando cada uno tuvo el don de hablar diferentes (Hechos de los apóstoles 2, 1-11). Un fuego sagrado que consume se aparece en las visiones de Ezequiel (1:4). Cuando Elías invoca y Dios desciende en forma de fuego, consume el holocausto del altar y los pecados y lo hace ascender en un carro de fuego (Reyes 2:11). En el infinito éxodo cuando los israelitas vagaban por el desierto durante cuarenta años, un día tuvieron una revelación de fuego sobre la tierra prometida (Éxodo 19:18). En otro pasaje, como castigo divino ocurre la lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma (Génesis 19:24) y las profecías del libro de Revelaciones de que todo lo creado se consumirá en fuego. Cuál sería el asombro de Adán cuando Dios le mostró cómo hacer el fuego y cómo había sido creada la luz (Job 28).
La metáfora del fuego señala la entrada de un espacio-experiencia sagrada. En todos estos casos la pirofanía es el puente de transformaciones del alma, es un fuego inextinguible que impulsa a la metamorfosis, empuja hacia dentro del ser que se resiste y a la vez lo desarraiga para dejarlo caer en el abismo secreto divino. El fuego en todas estas manifestaciones encarna, se personifica, sorprende y horroriza. La pirofanía se revela entre la fascinación, el terror a lo majestuoso y lo sobrepasable de lo humano, se manifiesta herméticamente, en un lenguaje críptico, ambiguo, ambivalente. Durante la epifanía, por un momento se olvida la condición humana para dar una visión espiritual del mundo, se es libre en una fuerza mágica que religa a los elementos cósmicos.
El fuego es elemento fundacional en el pensamiento cosmogónico y teológico de Heráclito, el fuego, Dios creador del universo, razón y comienzo de todo, comparable al logos, la palabra creadora.
La poesía nació para ser la sal de la tierra y grandes regiones de la tierra no la reciben todavía. La verdad quieta, hermética, todavía no la recibe… “En el principio era el logos…Sí, pero…el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad” (Zambrano, 1996, p. 25). Es la poesía encarnación de lo sagrado, que produce fuego del pensamiento del logos, la condición del poeta será el lector del mundo, es el fuego divino que habla desde el interior del cuerpo de la palabra.
Orexis fuego del deseo
Hablas sin voz,
al fondo del espejo,
perdiendo ya tus rostros
en el vacío, absorta
en la luz que te devora.
Elsa Cross, “Mantra”
Así como el fuego de Dios, el símbolo divino de Olin es el temblor vertiginoso del cosmos, energía totalizadora en su constante renovación. En la poética de Nahui se personifica al fuego sexual, el Orexis, “chispa encendida de la revelación que todo ser escondido apetece” (1977, p. 29), a la que Zambrano nombra como:
Apetito del ser, la de darse en la luz que lo revele, que lo sostenga y, más todavía, que lo sustente, como si fuera su alimento. Y así esa paz que se derrama del ser unido con su alma, esa paz que proviene de sentirse al descubierto y en sí mismo, sin irse a enfrentar con nada y sin andar con la existencia a cuestas (1977, p. 29).
El ser como conocimiento oculto por el cual lo humano padece, dice Zambrano, es una revelación que siente esa necesidad, ese llamado al encuentro de aquello escondido que no ve, que le toca, le despierta y se derrama en su profundidad. Comparado al maná del fuego (Salmo 77:31) cuando Dios hace descender llamas del cielo para saciar y abrasar a miles que sentían vacío y hambre (comparado con el fuego humano que al consumir combustible crece, pero muere). Orexis, más que apetito, es saciedad del ser:
La ligereza de sentirse sustentado, sin flotar a la merced de la vida, de la inmensidad de la vida, sin sentir ni la propia limitación, ni siquiera su propia ilimitación, lejos de cómo se siente cuando algún modo, flota en el océano de la vida, sin sustento (Zambrano 1977, p. 29).
El fuego del deseo divino es infinito, capaz de reproducir a quien va en busca de la pirofanía, es el fuego alquimista que está catalizado en los órganos creadores, su simiente está en éstos. Nahui lo entrevé en los siguientes versos: “con nuestros labios sedientos del espíritu, y poseemos dando nuestro jugo, la sangre de nuestro propio cuerpo” (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 69).
El cuerpo funciona como vaso comunicante, recipiente, horno espiritual. Presa de los arrebatos sagrados, la transformación que ofrece el fuego es fértil o estéril, es un elemento de revelaciones, logra asirse de lo inasible, choque de los contrarios inconciliables. El oxímoron funde lo sagrado con lo carnal, reconcilia los antagónicos, vincula dos mundos, mismos que suceden en el acto sexual (acto divinizado en el que se libera de lo carnal, ocurre en un tiempo suspendido, que lo vuelve un erotismo sagrado). Esta conexión está más cercana a la revelación fuego divino por su carácter regenerador, que da continuidad a ese cuerpo liberado por el fuego que le habitaba. En los siguientes versos de “Sobre mi lápida”, Nahui muestra el funcionamiento del oxímoron en este sentido:
Independientemente fui, para no permitir pudrirme sin renovarme; hoy, independientemente, pudriéndome me renuevo para vivir. —
Los gusanos no me darán fin —son los grotescos destructores de materia sin savia, y vida dan, con devorar lo ya podrido del último despojo de mi renovación — y la madre tierra me parirá, y naceré de nuevo, de nuevo ya para no morir (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 72).
El gozo existencialista por el anhelo a morir, por el anhelo de renovarse. La Orexis se cumplirá al reencontrarse en el más allá, en el hermético secreto del abandono del fuego que habitaba a la poeta:
Será independiente el que en su fosa de muerto viva— el que responda a mi supremo llamamiento a la última reunión de los independientes— el definitivo “Hasta mañana” para la cita del vivir (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 72).
Es la palabra que nace y padece su divinidad humana como sus características: irisación, ínferos, Orexis que se autoinmola para sufrir su muerte ritual y se consume por sus propias llamas de lo pirofánico, características divinas que se hacen presentes en el misterio que huye hasta dejar una nostalgia de su ausencia, hay que nombrarlo, nacer del delirio por esa ausencia existencial, pero a su vez ese ser que no se termina de revelar, se lanza a la cacería en búsqueda de su presa, purifica, condena o salva, traspasa la unión sexual, no es una simple herida que lacera, sino también cauteriza.
Tampoco es mácula de lo profano, sino lazo que expía de todo signo que representa el mal. Es la escisión que traspasa los límites. A lo que Bataille manifiesta: “no es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios” (2013, p. 230). Suplicio o gozo es el trance de la pirofanía, es la fe al descender de los cuerpos, al entregarse en estado más elevado, una trasposición y también es plena conciencia del placer espiritual. La sexualidad, vista por Nahui, es una alteración de los sentidos, hecha carne con la poesía:
Y la poesía no se entrega como premio a los que metódicamente la buscan, sino que acude a entregarse aun a los que jamás la desearon; se da a todos y es diferente para cada uno. Ciertamente es inmortal. Es inmoral como la carne misma (Zambrano, 1996, p. 46).
Nahui Olin construye su mundo poético en un sentido místico-erótico, a diferencia de la poesía actual. A un siglo de distancia de Nahui, la poesía erótica se volvió menos encarnada en las profundidades del ser, en la revelación y reconocimiento, pero sí más confesionaria. La pirofanía es la chispa primigenia, aliento que alimenta el corazón del hombre. En cuanto a lo sagrado, en la poética de Nahui no hay una línea divisoria entre éste y lo profano. Implica una ruptura de la realidad, la irrupción del uno con el otro, un poder extraordinario que ejerce su ambivalencia. Todo profano es redención, es el verbo hecho carne, juntos; a su vez, lo sagrado y lo profano se expían el uno del otro en el fuego, como purificación.
Nacer del delirio
Encendamos el fuego, el invierno ha llegado y tengo frío; frío
material de soledades, soledad profunda y muda.
Ya el viento azota la ventana, con su eterno gemir desesperado.
¿Y no es acaso el viento, el eco de mi angustia?
¿No es la angustia, el eco de mí misma?
Amparo Dávila, “Ecos de angustia”
Durante siglos, la frontera que dividía a lo divino era el cuerpo, se condenaba al mutismo de éste para que sólo hablara el alma. En Nahui se rebasa este pensamiento. Mientras la mística tiene como objeto el amor a Dios, como amado, para la poeta es el cuerpo como cosmos, su punto de partida no es la confrontación con éste, ni el duelo por su forma física. Lo podemos ver en fragmentos de poemas o cartas dirigidas al Dr. Atl en Gentes profanas (1).
A la luz de la mística aparece el deseo, como forma de alcanzar la imagen divina (umbral luminoso y desconocido) el alma humana asemejándose a ésta con la palabra, se crea y se recrea, se otorga a sí misma imagen a través de la palabra. Eso es tener conciencia de su condición humana. Para María Zambrano en El hombre y lo divino, la presencia divina, la primigenia, es indiferente al hombre, pero cuando aparece se hace sentir por su necesidad de sacrificio y ofrenda, como un delirio de persecución sin tregua, es una lucha divina: “La relación inicial, primaria, del hombre con lo divino no se dará en la razón, sino en el delirio. La razón encauzará el delirio en el amor” (2016, p. 28).
Zambrano considera como situación de “extrañeza” que, a falta de visión y conciencia, el hombre no identifica qué papel juega, si persigue o es perseguido, padece preso a la luz de este terror a lo que se le revela; el hombre a ese sentimiento lo nombrará Dios. La divinidad no tiene nombre ni figura, por lo tanto, el individuo tiene la necesidad o justificación de darle imagen sagrada:
En el principio era el delirio; quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver. Que tal es el comienzo del delirio persecutorio: la presencia inexorable de una estancia superior a nuestra vida que encubre la realidad y que nos es visible. Es sentirse mirado no pudiendo ver a quien nos mira. Y así, en lugar de ser fuente de luz, esa mirada es sombra (Zambrano, 2016, p. 31).
Lo divino es una presencia recreada por lo humano, para explicar el universo, la angustia y la soledad de la creación, a falta de esa ausencia de lo absoluto se intenta apresar, divinizando; al ser un vacío, cuya existencia es un ser imaginario, se atrapa su forma al pronunciarlo. Lo supremo se abisma en su naturaleza infinita, para poder ser presencia alcanzada por el hombre, el significado de Dios se adquiere a través de la esencia inefable que se reafirma negando su existencia; por ello, no es un concepto, se le atribuye en las más bifurcadas comparaciones humanas, pero no podemos saber su imagen, Nahui nos acerca, revelando que éste da y posee:
Eres la vida de todo lo que existe —eres las cosas mismas— los mundos, los astros, todo el Universo —poseerte es convertirte en todas las cosas del Universo — eres la única razón de mi existencia —Pierre Dios de los dioses —infinito hecho hombre —(Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 227).
Tener la clarividencia de Dios será el despertar de la conciencia a la realidad, “presencia que se manifiesta ocultándose” (Zambrano, 2016, p. 31). Oculto en este mismo que puede crear con sus palabras, pero no puede escapar de sí, de su realidad; engendrado en el delirio se siente esclavo, poseído en su cuerpo, al proyectar su mirada inventa dioses, porque necesita algo que lo envuelva de su angustia por acercarse a lo divino del cosmos:
El hombre en el estado más original posible, en el que crea, inventa dioses, "la realidad no es atributo ni cualidad que les conviene a unas cosas sí y a otras no: es algo anterior a las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio, es la realidad oculta, escondida; corresponde, en suma, a lo que hoy llamamos 'sagrado'” (Zambrano, 2016, p. 33). La realidad es lo sagrado y sólo lo sagrado la tiene y la otorga.
Esta emanación que surge en la poeta Nahui Olin desde el acto sexual para ella es una vía expiatoria de purificación, acto de ofrendarse con el otro, a fin de ser el sacrificio inmolado. El falo es como la transverberación de los místicos, que penetra y perturba, traspasa lo mundano para volverse un fenómeno de intimación sobrenatural con lo sagrado y, como un mártir, le causa heridas sangrantes que abrasan y van de lo corpóreo a las entrañas del ser, al principio de la creación:
Eres Dios —ámame como Dios— ámame como todos los dioses juntos, no, ámame como tú sabes amar.
Perfora con tu falo mi carne —perfora mis entrañas— desbarata todo mi ser— bebe toda mi sangre y con la última gota que me quede yo escribiré esta palabra: te amo, y cuando esa sangre se haya secado, gritaré: te amo.
(Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 225).
Más adelante, en el mismo poema se habla del ser que toma forma de niño, el cual, en lo más primitivo e inocente, es inconscientemente tirano y cruel, que por inabarcable causa temor, lo sublime crea una impresión de pavor que atrae y repele al mismo tiempo, por ello es inexpresable al misterio, más que entrega dolorosa, es catarsis a la merced del miedo a lo desconocido. Al unirse es reanimado a través de su sexo, éste será el medio, el rito para religarse; así como el desierto para los místicos, el cuerpo para Nahui es el espacio que reproduce el trance, las visiones, los estigmas, las levitaciones, (va más allá de lo inteligible, no es una simple sensación corporal) de este estado de contemplación extática. Entrega que representa la muerte como un modo estático de purificación, en el que el místico y el poeta crecen del mismo germen, se acercan a la misma verdad oculta:
Haz pedazos mi corazón
—juega con él como un niño con un muñeco
— rásgalo sin piedad, ¡oh divino amor!
Ama mi grandeza
ama mi dolor
ama mi amor.
Tengo miedo de mi propio amor porque todo lo grande da pavor
—pero tú tienes valor ante mi amor—
no veo nada —soy un muerto de quien nadie se
ocupa, al que nada le importa todo lo que existe,
solo tú— todo el Universo se ha reconcentrado en tu sexo
(Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 225).
Del hombre emana la existencia, dice Zambrano, quien evoca al poeta Teognis de Mégara al decir que todos somos propiedad de los dioses. Si consideramos este proverbio, podremos responder que los dioses en la visión de Nahui nos pertenecen, son carne de nuestro pensamiento. Llamamos o divinizamos para darle un sentido de pertenencia, especie de apropiación, se proyecta el espacio al nombrarlo al reconocerlo. A esta forma de creencia María Zambrano la nombra “todo tiene un dueño” ya que “el hombre, lejos de sentirse libre, se sentía poseído, esclavo, sin saber de quién. Porque se sentía mirado y perseguido. Detrás de lo sagrado, se prefigura un alguien, dueño y posesor” (2016, p. 33).
El hombre se asemeja en todo el vacío que le rodea, al no encontrar respuesta, busca dentro de sí para encontrar alimento; en ese delirio se engendra la vida, delirio que según Zambrano va de la exaltación, terror, a enervante embriaguez en el que es ser superior y desconocido, se corporiza esa realidad suprema dentro del ser mismo y lo impulsa hacia su interior, para expulsarlo de nuevo:
La realidad en torno no se le presenta como enemiga y la pesadilla del terror ha desaparecido. Es el reverso de la persecución; es la gracia, que se dirá más tarde; es el aspecto benéfico, positivo. Porque la vida humana se da inicialmente en estas dos situaciones que corresponden a las dos manifestaciones de lo sagrado: la doble persecución del terror y de la gracia (Zambrano, 2016, p. 34).
Reflejo del hombre, el ser divino es tan aprensivamente humano, al apresarlo en la materia de la palabra, al llamar a la divinidad, una entrega intensamente amorosa es el acto del encuentro místico, un lenguaje del deseo que tiene por esencia ser la conexión; palabras portadoras de creación y existencia. La invocación es un medio para llamar el uno al otro “una cosa tan humana” dice Nahui, pero a la vez se muda a un átomo y un infinito universo, todo reconcentrado y unificado en su sexo (llega a ser el mundo desde su interior), desde un nosotros mismos realiza la creación:
Eres una cosa tan humana —tan real y constante que no puedo pedir más— que no puedo sentir más —que toda yo no soy ya tuya ni tú mío—
y que no existimos —pero a veces siento como si yo fuera el átomo de una nebulosa y tú el Universo que la contiene— y mi imaginación se dilata hasta más allá de los últimos límites del deseo —y de repente se contrae en mi sexo, que a su vez se agranda como un abismo sideral
(Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 226).
La aparición de la divinidad es la representación de lo santo, se ha erigido el pacto, la alianza. María Zambrano menciona en El hombre y lo divino que precisamente será el hombre el que confrontará a los dioses, exigirá una respuesta, pues ya tiene a quién encararse; esto implica una angustiada pregunta que lo aflige desde su existencia y que revelara poéticamente. Zambrano toma como ejemplo a Job y a Prometeo, un hombre y un semidiós. Las preguntas de éstos se vuelcan en terror y gracia en cuanto a la propia vida humana, al surgir la duda se manifiesta la conciencia, la ruptura o “la perdida de la inocencia” (Zambrano, 2016, p. 35). La pregunta se transforma en queja ante la injusticia divina “es la queja de la larva que tiene ya conciencia para dolerse de su ser” (Zambrano, 2016, p. 37), contienda por la que les acaece un castigo que no esperaban.
Surge a su vez el sacrificio por piedad, la súplica por medio de la palabra, la reconciliación entre el orden del universo; se entrega y ofrenda para calmar la ira y el hambre divina, la lucha por el “espacio vital” y, al mismo tiempo, se cree por fe:
Los dioses están siempre presentes, pero no se les ve; no se dejan ver. Aun podríamos decir que una de las características de las divinidades es no dejarse ver, de lo cual no se conserva el rastro en aquella pasión del alma humana que revive la larga pasión prehistórica frente a lo sagrado: el amor. El amor ha surgido en toda fuerza frente a lo que no se deja ver, sino en raros y en precisos instantes que alcanzan, así, la categoría de manifestaciones divinas, cuando una realidad deslumbrante aparece en su brevedad, como manifestación de algo infinito (Zambrano, 2016, p. 39).
Según Zambrano, Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos describe al hombre como alguien sin espacio propio, sin un medio o una casa; por lo tanto, proyecta ese hueco a su paso para asirse en lo que pueda y, al no encontrar puerta abierta a su respuesta, siente el rechazo en torno suyo. Pero, cuando el hombre cuestiona a Dios, surge la conciencia, el “desgajamiento del alma”, o lo que podemos nombrar como el despertar de la conciencia, manifestación que para Nahui se deja entrever por el cuerpo y que deja como rastro de aquella pasión divina “heridas de amor”, que quedan como parte de esa presencia violenta o, como lo nombra Zambrano, “terror y gracia” (2016, p. 34):
Amor mío, tú debes morir porque cada palabra tuya, cada mirada, cada movimiento abre en mí una nueva herida de amor —y mi cuerpo no tiene ya un lugar para otra herida más (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 225).
Presencia divina que acecha como perseguidor o perseguido, amado o amante para los místicos. La herida de los mártires es por donde penetra lo santo, el espíritu divino, el éxtasis al hondo del alma:
Estoy llena de sangre como un mártir. Mi juventud se deshace entre la furia de tu pasión y mi pasión se exalta y gira alrededor de tu falo como una mariposa alrededor de la luz y en las noches calladas, envuelta en tu lujuria, mi razón se ofusca y mi boca grita te amo (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 225).
Estigmas de lo sagrado es lo que padece nuestra poeta, misma posesión de la ira divina sucede en el caso de santa Teresa de Ávila a quien, en forma corporal, se le presenta un ángel abrasado (no como una simple visión), con un dardo de hierro punzante encendido que le encaja desde el corazón a las entrañas. Ésta, entre quejidos de placer y dolor espiritual (como ella misma lo nombra), no desea que se marche y suplica por más padecer gozoso. Este hecho es pirofanía, visión encarnada, la misma escena se repite en Nahui: “la furia de tu pasión y mi pasión se exalta y gira alrededor de tu falo como una mariposa alrededor de la luz” (Olin, en Rosas Lopátegui, 2011, p. 225).
Un instante de tregua vendrá acompañado de la divinidad, no se puede medir, es impronunciable, al tratar de nombrarlo se desdeciría, se escapa fugitivo, borra su paso, y a su vez engendra su presencia, lo ocupa y lo destierra todo: “un instante puede ser un segundo de nuestros veloces relojes; puede ser, debe de haber sido, muchas horas y hasta días y noches del tiempo solar” (Zambrano, 2016, p. 40). La memoria será la huella de esos instantes luminosos, de delirio:
Porque en el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado; pues en verdad, algo que parecía estar ahí para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma ha desaparecido de pronto sin que lo podamos retener. Tal es el instante: un tiempo en el que el tiempo se ha anulado, en que se ha anulado al transcurrir, su paso y que por tanto no podemos medir sino externamente y cuando ha transcurrido ya por su ausencia (Zambrano, 2016, p. 40).
El sacrificio hará surgir el instante divino entre la súplica que lo liberte. Nahui ofrendará su cuerpo con el fin de ocupar o arrancar el espacio divinizado, para que aparezca en un instante con la palabra y alimentar su hambre divina con el lenguaje, ésta será la forma de alcanzar un punto medio entre lo sagrado y lo profano, páramo de luchas, donde: “Se configuran en un centro y en una periferia. El centro es el lugar de lo sagrado, que se ilumina por el sacrificio” (Zambrano, 2016, p. 43). El estado de la inspiración en Nahui va por el camino de la mística, no aspira a la posesión sagrada, la tiene. No la encuentra en el fanatismo, ni el falso iluminismo, ni en la posesión supersticiosa, simplemente en el alumbramiento poético alcanza ese conocimiento secreto, a través de lo revelado en la pirofanía.
Nahui medita tras el deseo, reconoce su fuego, es necesario que se consuma en la hoguera misma, devorada como el elemento cósmico que engendra de sí. La metáfora del fuego nos lleva a pensar en el fuego vital de la creación, la llama brota desde las profundidades de los ínferos del corazón que evoca Zambrano. El fuego debe confesar al alquimista, al poeta o al sabio los secretos de omisión.
Desde siempre, un principio de divinidad ha fascinado y atormentado a los hombres: reconocen, tras los nombres de divino, de sagrado, una especie de animación interna secreta, un frenesí esencial, una violencia que se apodera de un objeto, consumándolo como el fuego (Bataille, 2013, p. 186).
1 En correspondencia, Tomás Zurián anotó: “Estimado Alejandro, por supuesto que todas estas cartas fueron completamente redactadas por Nahui Olin. Pese a lo que las leyendas urbanas aseveran de que el Dr. Atl fue un hombre impetuoso en las lides amorosas, en realidad nunca fue un inmenso apasionado, y si no hubiera sido por el encuentro deslumbrante con Carmen Mondragón y su ulterior y volcánico desarrollo, la vida erótica de Atl no merecería ni un solo comentario. La imaginación desbordante de imágenes del delirio, la inteligencia creativa eternamente renovada de frenesí, y la infinita vehemencia con la que están escritas en un lenguaje erótico suprahumano y sensualmente apocalíptico, sólo pudieron brotar de esta mujer sobrenatural, poseída por el portentoso espíritu dionisiaco que le transmitiera nuestro vitalista filósofo Federico Nietzsche. Si estas cartas se llegaran a encontrar, las veríamos cinceladas con esos rasgos poderosos de la escritura de Nahui Olin”. Nota tomada del correo vía internet con remitente de Zurián, el 23 de junio de 2017.
Este estudio pertenece al libro La pirofanía en la poética de Nahui Olin, publicado por la Universidad de Colima en 2023.
Félix Alejandro Delgadillo Zepeda. Poeta, egresado del Doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, en donde desarrolla la tesis: "Las cicatrices son memoria: nostalgia colectiva en la poética de Irma Pineda". Maestro en Estudios Literarios Mexicanos por la Universidad de Colima. Se ha desempeñado como editor de poesía, textos de la tradición oral y literatura infantil. Su línea de investigación es la poesía mexicana e hispanoamericana. Sus últimas publicaciones son: “La condición humana: Una poética del viento en la obra de Dolores Castro” en Interpretextos revista semestral de creación y divulgación de las humanidades; “Hacia una poética del fuego en la obra de Nahui Olin” en Revisiones críticas de la literatura hispanoamericana: poéticas, identidades y desplazamientos; “El ave fénix como fuego de renacimiento en Nahui Olin y Pita Amor”; y “Como un sol el cuerpo se arrodilla. La pirofanía en la poética de Gloria Gervitz” en Agathos: an international review of the humanities and social sciences.
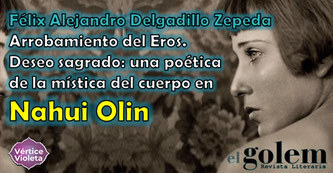
María del Carmen Mondragón Valseca, mejor conocida como Nahui Olin, fue una pintora, profesora, modelo y poetisa mexicana. Vivió su infancia en París, donde estudió Danza Clásica, Pintura, Literatura y Teatro. Fue modelo para artistas como Diego Rivera y Jean Charlot. Mantuvo una relación con el pintor Dr. Alt, quien le puso el nombre náhuatl de Nahui Olin, que significa perpetuo movimiento. Perteneció a la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Similares, difundida por la publicación El Machete. Fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías y formó parte de la lucha por el voto y el acceso a la educación para las mujeres.
Autora de más de cinco poemarios. Su obra se encuentra recopilada en una antología editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León uanl, aunque no incluye su obra inédita. Sus obras pictóricas se exhibieron en una exposición colectiva en Bellas Artes en 1945. En sus últimos años de vida fue maestra de pintura en una escuela primaria.
Fuente biográfica: Enciclopedia de la literatura en México
Fotografía: Museo Nacional de Arte, Secretaría de Cultura INBAL

Escribir comentario