
“Alguna vez he comparado el cuento con la noción de la esfera, la forma geométrica más perfecta en el sentido de que está totalmente cerrada en sí misma y cada uno de los infinitos puntos de su superficie son equidistantes del invisible punto central. Esa maravilla de perfección que es la esfera como figura geométrica es una imagen que me viene también cuando pienso en un cuento que me parece perfectamente logrado. Una novela no me dará jamás la idea de una esfera; me puede dar la idea de un poliedro, de una enorme estructura. En cambio el cuento tiende por autodefinición a la esfericidad, a cerrarse.” (Cortázar, Clases 30)
En toda diégesis, el término enunciación, que se emplea en lingüística de forma sistemática a partir de Émile Benveniste, propone un acercamiento al acto de producción discursiva ocurrido en el aquí y el ahora de una circunstancia histórica determinada por medio del rastreo de las huellas de este hecho individual y momentáneo que el sujeto hablante imprime en su discurso. Así que al referirnos al sujeto de la enunciación, aludimos a la presencia de la estructura dialógica que sostiene todo discurso entre narrador y objeto de la narración, de aquí la necesidad de recordar que el escritor, al asumir una perspectiva frente a lo narrado no sólo instala el lugar del yo narrativo, sino que, además, señala el lugar que se pretende que ocupe el yo lector al observar y valorar esos sucesos. El punto de vista se convierte entonces en un elemento fundamental en la construcción de toda obra narrativa.
Definiremos al punto de vista como la perspectiva con la que se cuenta una historia: desde qué posición, espacial o temporal, y con qué nivel de conocimiento se narran los hechos que la componen. Se deduce entonces que el grado de habilidad que desarrolla un escritor para manejar el punto de vista puede enriquecer o empobrecer su obra.
Siguiendo al lingüísta francés Gerard Genette dividiremos el punto de vista en dos niveles:
1- intradiegético cuando quien narra es uno de los personajes de su historia (1ª persona).
2- extradiegético: cuando la voz narrativa cuenta desde afuera de la historia (3ra persona)
3- Y habrá que agregar, en casos menos frecuentes, al narrador que adopta la 2da persona o la perspectiva múltiple.
“Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada” (Cortázar, Cuentos1 214)
Pero esa decisión del autor en torno a que su voz narrativa cuente la historia desde la primera, segunda o tercera persona no es la única elección que puede hacer, ya que si bien es posible definir un número determinado de puntos de vista, es casi imposible establecer un censo de voces narrativas. Al respecto, veremos en Cortázar un ejemplo en cuanto al uso de esa diversidad de narradores y sus voces, a través de los cuales estructura los cuentos. Como gran experimentador literario que fue, este autor nunca ha dejado de investigar las posibilidades de las perspectivas narrativas, utilizando un amplio, efectivo y sorprendente espectro.
La primera persona o narrador intradiegético
Señalamos que el “yo” de la primera persona es una técnica que se caracteriza por narrar la historia desde la voz de un personaje ubicado dentro de la trama, lo cual genera al lector una sensación de inmediatez y empatía con el protagonista. Ahora, y siguiendo a Gennette, de acuerdo a la posición de este narrador dentro de la historia, podemos dividirlo en: autodiegético, cuando se ubica como personaje principal, o paradiegético, cuado se ubica como un personaje secundario.
Entre los cuentos de Cortázar en primera persona situamos como narrados por el personaje principal a: "Los venenos" donde adopta la voz de un niño, "Los buenos servicios", una matrona, en "El movil" un compadre, “Casa tomada” narrada desde la voz de uno de los hermanos, o los innominados hombres de “Manuscrito hallado en un bolsillo” y “El otro cielo” respectivamente.
Pero en cuentos como "Circe" narrado casi al margen del conflicto, quien narra es un personaje secundario, la voz de un niño que sólo se descubre mediando la historia. Lo mismo sucede en "Las puertas del cielo" donde un abogado nos habla de Celina a la muerte de ésta, o en "Final de juego" en que la voz de una adolescente cuenta sobre sí, su hermana Holanda, y Leticia que es la verdadera protagonista.
Un tercer tipo de cuento narrado en primera persona presenta una voz narrativa en actitud de diálogo, me refiero al monólogo exterior o soliloquio, empleado en cuentos como "El río", "Torito", "El móvil" y "Relato con un fondo de agua", historias donde el narrador, que se dirige a un interlocutor que no responde ni participa, está apenas implicado como punto de apoyo para justificar el tono conversacional.
Otras veces el narrador en primera persona adoptará la forma de carta, una voz que acicatea la curiosidad del lector, a la par que da credibilidad al argumento, aunque su destinatario sea de ficción. Nos encontramos con la conocida ”Carta a una señorita de París” donde sospechamos su redactor se suicida apenas acabada, o la menos conocida pero ingeniosísima “Sobremesa” donde se da un juego entre una carta que no se envía y una carta-respuesta, escrita un día antes de aquella a la que aparentemente contesta. En el cuento “Botella al mar”, Cortázar, ficcionalizándose a sí mismo como remitente de una hipotética carta dirigida a Glenda Jackson, pone nuevamente en juego el mecanismo epistolar que no necesita llegar a su destinatario real para cumplir su función comunicativa. En “Cambio de luces”, la historia progresa de resultas de un intercambio, también epistolar, entre un actor que interpreta a los villanos de radioteatro y su admiradora.
Otra voz de la primera persona adoptada, es el diario personal, Cortázar despliega en “Diario para un cuento” la historia en la que una prostituta de Buenos Aires le encomienda al narrador la traducción de la correspondencia entre ella y un marinero, una metanarrativa que le sirve al autor para reflexionar sobre la distancia entre la realidad, el cuento y la manera de ser contado. También bajo esta forma se relata “Lejana”, la increíble historia de Alina Reyes desarrollada bajo el género fantástico.
La segunda persona
El punto de vista en “segunda persona”, (tú, vos, podría agregarse el “che” argentino) actúa en el relato como una variante de la primera persona, un tipo de protagonista que narra en espejo lo que le sucede dirigiéndose a sí mismo, a la vez que involucra al lector. Prosperó durante el vanguardismo del siglo XX y lo usaron grandes escritores como Italo Calvino, Rosa Montero y Carlos Fuentes. Encontramos al mismo Julio Cortázar haciendo uso de esta voz narrativa en el cuento “Graffiti” y parcialmente en doce cuentos entre los que podemos destacar “Carta a una senorita en Paris", "Botella al mar", "Sobremesa", "El rio", "Una flor amarilla", "El movil", "Torito", "Relato con un fondo de agua", "Ahi pero donde, como", "Ud” “Cefalea”, “Las babas del diablo”, etc.
La tercera persona o narrador extradiegético
Vayamos ahora a la tercera persona a la que podemos dividir en las voces omnisciente, equisciente y deficiente (“el que conoce menos que los personajes” no hay información sobre esta última voz en Julio Cortázar).
El punto de vista omnisciente (visión de “narrador dios”), es una técnica que se distingue por situar a quien cuenta en una posición de conocimiento ilimitado, lo que le permite acceder a los pensamientos, emociones y experiencias de sus personajes, así como a eventos pasados, presentes y futuros. Esta modalidad narrativa otorga al autor una libertad absoluta para explorar la totalidad del universo ficticio, y le brinda al lector una perspectiva amplia sobre los personajes y los acontecimientos, aunque lo limita dejándole pocos espacios para rellenar con su imaginación. Un ejemplo representativo de esta técnica la encontramos en “Acefalía”, “Cuento sin moraleja”, “Fin del mundo fin”, “Los pasos en las huellas” y buena parte de las narraciones que componen “Historias de cronopios y de famas”
El punto de vista en tercera equisciente (“narrador hombre o mujer”), se centra en la visión de un personaje que solo puede relatar desde la perspectiva que le brindan sus sentidos. En este tipo de historias el narrador puede escoger entre la visión de un personaje o de varios personajes alternativamente. Podría decirse que es la técnica casi preferida de Cortázar.
“Quizá por eso, en mis relatos en tercera persona, he procurado casi siempre no salirme de una narración strictu senso, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando. Me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que con el cuento en sí”. (Cortázar Del cuento 401)
Son algunos ejemplos de ello “La autopista del sur" donde el narrador en 3ra persona se ubica detrás de los ojos de un ingeniero, “La isla al mediodía” que relata la experiencia fantástica del auxiliar de vuelo Marini, la estadía de Isabel en "Bestiario", cuentos a los que podemos agregar “Las armas secretas”, “El ídolo de las cícladas”,
“La puerta condenada”, "No se culpe a nadie". y muchos otros.
En “Todos los fuegos el fuego” y “Continuidad en los parques” esta perspectiva de la tercera voz equiciente no se detiene en un sólo personaje, sino que va relatando a través de la mirada de más de uno. Otras veces, como en "Una flor amarilla" y "La banda" funciona solo como un narrador observador, una voz en off que narra sin situarse en ningún personaje, solamente aquello que percibe a través de los sentidos.
En síntesis, diremos que el punto de vista equisciente o tercera persona limitada, representa una técnica narrativa que combina la objetividad externa con la inmersión en la psicología de uno o varios personajes específicos, brindando al lector una experiencia atrayente a través de una exposición profunda y detallada.
Y no hemos concluido. Aún podemos asombrarnos más ante la heterogeneidad de los puntos de vista y voces usados por Cortázar. También en sus cuentos aparece el uso del multiperspectivismo, o punto de vista múltiple casi opuesto al narrador omnisciente, donde el escritor puede alternar narradores en primera, segunda y tercera persona con todas sus variantes, una técnica literaria que permite al lector confrontar puntos de vista convergentes o divergentes, presentándole un panorama a través del cual deberá sacar sus propias conclusiones y que se haya muy próximo a la vida diaria. Ejemplos de ello son “La señorita Cora" donde podemos leer esa diversidad polifónica, ya que el cuento está narrado por el Nene o Pablito que es el protagonista principal, la madre, la señorita Cora, el Dr. de Luisi, Marcial y el Dr. Suárez quienes no son solamente personajes que construyen la historia desde el diálogo o el monólogo, son narradores que describen y contribuyen con su propia percepción a contar el conflicto que atraviesa el adolescente. Por su parte, “Las babas del diablo", donde Cortázar usa técnicas modernas desde las primeras palabras del cuento, un dúo en que la primera persona del narrador-personaje forma un entramado con la tercera persona del narrador que asume la voz del autor, nos cuenta lo que ninguna de las dos voces hubiera podido contar singularmente. En "El perseguidor", las voces de Bruno y Johnny están claramente delimitadas, mientras que el genial relato "La noche boca arriba" también presenta dos voces: la del paciente accid entado y la del moteca perseguido, dos narradores en tercera persona que forman un dueto para cuestionar la realidad y el sueño.
Frente a los cuentos de Cortázar, y superada la primera lectura del “lector bobo”, nos encontramos, como se ha visto, frente a un vasto mundo narrativo, donde a través de los cuentos se nos propone poder disfrutar a la vez que aprender de un universo literario donde los puntos de vista se despliegan ante nosotros en toda su potencia, variedad y originalidad para crear mundos de ficción que ostentan todo el lujo de la creatividad. Tal vez ha sido este autor uno de los más destacados de la generación del “boom latinoamericano” en cuanto al uso y experimentación de las formas de contar, llevando el cuento al límite de sus posibilidades narrativas.
“ Lo peculiar en la narrativa breve de Cortázar es no solamente la pluralidad y variedad de voces narrativas, sino además el cuidadoso esfuerzo con que esas voces han sido configuradas y combinadas: el personaje está caracterizado desde su voz, pero además también la temperatura del relato se define a través de la voz articulada desde el texto. Encontrar la voz del texto es también haber encontrado el camino desde el cual se construye el cuento. De allí la obsesiva preocupación de Cortázar por el modo de narrar un relato”. (Alazraki art.19)
Bibliografía
Alazraki, Jaime. "Voz narrativa en la ficción breve de Julio Cortázar," Inti:Revista de literatura hispánica: No. 10. Otoño-Primavera 1979.
Benveniste, Emile. Problemas de lingüística general Volumen 1. México: Siglo XXI, 1979. Impreso
Benveniste, Emile. Problemas de lingüística general Volumen 2. México: SigloXXI, 1979. Impreso
Cortázar, Julio. Clases de literatura: Berkeley,1980. Buenos Aires: Alfaguara 2013.
Cortázar, Julio. Cuentos completos 1. Buenos Aires: Alfaguara, 1995.
Cortázar, Julio. Cuentos completos 2. Buenos Aires: Alfaguara, 1995.
Cortázar, Julio. “Del cuento y sus alrededores”. Del cuento breve y sus alrededores.
Pacheco Carlos y Luis Barrera Linares comp. Venezuela: Monte Ávila editores, 1993. 397-408.
Genette, Gerard. Figuras III. Barcelona: Lumen, 1989

María Amelia Diaz. Docente Bibliotecóloga. Miembro de SEA. Socia Honoraria de SADE. Poeta, narradora y ensayista. Dicta Talleres literarios en Secretaría de Cultura de Morón y particulares. Publicó nueve libros de poesía y uno de cuentos. Participa en Tomo I, Poesía Argentina Contemporánea (Fund. Arg. para la Poesía), Tomo IV Entrevistas a Escritores Argentinos (Calameo) y Tomo el VI de Documentales, entrevistas a escritores argentinos, de Rolando Revagliatti. Traducida al italiano, inglés, francés catalán, hindi, árabe y mandarín, integra antologías nacionales e internac. (Algunas de ellas: Antología sin Fronteras. Ed. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México, Alba de América. Ed. Instituto Cultural Hispanoam. California, Poetas argentinos amigos de Marruecos: Antología poética Ed. Embajada de Marruecos en Argentina, Antología poética comp. por Li Kuai. Shien (China) Grito de mujer, Mujeres Poetas Internacional, Rep. Dominicana). Editó la revista cultural “Sofós” y las antologías “Poetas sobre poetas” I, II, III y IV. Fue presidenta de SADE Oeste. Coordinadora de Cafés Literarios. Miembro de la Comisión Organizadora Encuentro de Escritores de Morón. Distinguida por su trayectoria por la Secretaría Culturales de los Municipios de Morón (1995) e Ituzaingó (2014) y la Asociación Latinoamericana de Poesía (2011). Premio Talleres Sociedad Argentina de Escritores 1996. Mención Honorífica Poesía Ciudad de Buenos Aires Bienio 2008/2009. Premio Ensayo Gente de Letras 2012 y 2017. Ciudadana Distinguida Santa Rosa de Ituzaingó 2013. Mención de Honor Cuento Faja Sociedad Argentina de Escritores 2015. Distinción APOA por Labor literaria 2017. Mujer Destacada en Cultura Municipio de Morón 2017. Premio Fundación Argentina para la Poesía 2018, Diploma de Honor Mujer destacada en la Cultura Foro Femenino Latinoamericano 2019.
Semblanza y fotografía proporcionadas por María Amelia Diaz

Julio Cortázar. (Bruselas –Bélgica–, 26 de agosto de 1914 - París –Francia–, 12 de febrero de 1984). Escritor, profesor y guionista.
Hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, que regresan a Buenos Aires (Argentina). Obtiene el título de maestro en 1932.
Se identifica con el Surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges.
En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia (1938), que publica bajo el seudónimo de Julio Denis.
En los años cuarenta, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad, y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO.
En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe (entre otros) influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario (1951).
A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela (1963), su obra maestra que refunda el género.
Cortázar destaca por sus misceláneas o del género “almanaque”, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en La vuelta al día en ochenta mundos (1967) y 62, modelo para armar (1968).
El viaje que realiza a Cuba en los sesenta, le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Derechos Humanos en Hispanoamérica. En su Libro de Manuel (1973), queda reflejado su compromiso político.
En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y meopas (1971), los relatos de Octaedro (1974) y Queremos tanto a Glenda (1980) o Un tal Lucas (1979) y Los autonautas de la cosmopista (1983) de su obra miscelánea. Éste último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibe el Premio Konex de Honor en Argentina.
Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo (1984) y los artículos Argentina, años de alambradas culturales (1984).
En 1996, se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009 aparece Papeles inesperados, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa, Aurora Bernárdez.
Fuente biográfica: Instituto Cervantes
Fuente fotográfica: El Independiente
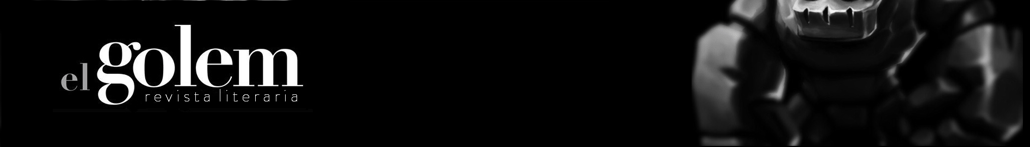
Escribir comentario
Amelia Auvet (martes, 03 junio 2025 13:23)
Hola María Amelia Me pareció muy interesante el ensayo, en especial el abordaje sobre la diégesis narrativa. Gracias!