
El escritor y su público
¿Qué es un escritor? La pregunta puede contestarse con una respuesta obvia: un escritor es una persona que escribe.
Una persona que escribe; hela aquí, ante la página en blanco, uno de los abismos a los que en ocasiones nos enfrenta el azar. ¿Escribe? No. Mordisquea la punta del lápiz, se mesa los cabellos, da vueltas por la habitación como una fiera enjaulada. Vacilaciones, plazos, arrepentimientos. Y, con la decisión de quien se lanza al agua, surge la primera letra. La mano, tan dócil en otros quehaceres, se crispa: el brazo se acalambra; las ideas zumban con la insolencia de la mosca, escapan a los papirotazos.
De un modo o de otro la hoja de papel se llena. ¿Qué ha pasado? Que el suceso que se quería narrar (un suceso vivo, fluyente, cálido) aparece opaco, desabrido, hosco. Alguien ha traicionado a nuestro protagonista y en cada sílaba se advierte el jadeo del esfuerzo, la desobediencia de los músculos, los sobresaltos de la mente. No le queda más alternativa que cerrar, avergonzado, el cuaderno y jurarse no volver a abrirlo más que para la redacción de formularias esquelas de negocios o la consignación de alguna cifra, de algún dato importante.
Rectifiquemos entonces. El escritor no es cualquier persona que escribe sino la persona que tiene facilidad para escribir. Alguien que hace un ensalmo, que dice un conjuro y de inmediato suscita la ocurrencia feliz, el razonamiento convincente, la comparación certera. Su actividad tiene la apariencia de un juego, de un acontecimiento que se desarrolla fuera de los ámbitos de este mundo en que la pesadez es una condición y la gravedad una ley.
Aptitud tan gratuita bien puede ser desperdiciada en festejar la ocasión vana, en conmover el sentimiento frívolo, en cosechar el aplauso barato.
La mayoría se confunde y acepta como escritor a quien detenta este virtuosismo de recetario, pero nosotros procuraremos no caer en el error. Para el escritor auténtico, escribir es una disposición de la naturaleza a la que se añade un hábito de la voluntad. Y este hábito es una conquista del trabajo arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy frecuentemente rinde fracasos.
Porque ¡cuántas veces la aplicación, el esmero, no obtienen más resultado que la obra mediocre o, lo que es peor, ninguna obra! El idioma de que el escritor se sirve, como todo ser viviente, tiene sus caprichos, sus reticencias impredecibles, sus bruscos abandonos. No es una cosa que se nos haya enajenado en propiedad y por la que pagamos un precio; es una persona que se nos entrega en amor. Cada acto de donación amorosa es único y no crea derechos en quien lo recibe. Así ni el mañana es seguro ni el ayer es impositivo. Por eso el escritor está, en relación con su obra, como se dice en el verso de López Velarde: al día y de milagro.
¿De qué modo emplear ese milagro? O más claramente: ¿cómo escribir? ¿Acerca de qué escribir? ¿Para quién escribir?
La respuesta, por desgracia, no es una. Hay quienes opinan que lo importante de la escritura es el estilo, el pulimento, la posesión segura de la técnica, el dominio de los recursos. El tema ya es cuestión secundaría y el lector es un iniciado en los secretos del oficio, alguien que comprende el signo, casi imperceptible, que el autor le envía y que lo acoge con una, casi imperceptible también, sonrisa de agrado.
Quedamos en que al arte purista le preocupa el "cómo" y no le importa mucho ni el "qué" ni el "para quién" de su trabajo. Es un hombre estético, a diferencia del escritor comprometido, en quien predominan las tendencias morales y prácticas.
El escritor comprometido mira el mundo que lo circunda y declara, como era de esperarse, que ese mundo está mal hecho; inmediatamente pone manos a la obra para mejorarlo. Enarbola una teoría cualquiera y se convierte en su propagandista. Un libro es un utensilio, una especie de ladrillo que se usa indistintamente para levantar una casa o para ser arrojado como un proyectil contra la cabeza de alguien o de algo.
La literatura comprometida está hecha de pruebas, de alegatos, de refutaciones. Leerla puede no causarnos placer pero nos inclina a asentir o a rechazar. Está cargada, lo mismo que la pornografía, de elementos dinámicos que inducen a la acción. Se dirige no a la capilla cerrada ni al cenáculo de escogidos, sino a la masa entre la que quiere hacer prosélitos.
¿Quién de los dos —el arte purista o el escritor comprometido— está en lo justo? En nuestra opinión, ninguno. Al escoger un aspecto de la creación y descuidar los otros, ambos mutilan sus capacidades, cercenan la realidad expresada y excluyen virtuales interlocutores. Y en el escritor auténtico la plenitud debe ser, si no un logro, por lo menos una constante aspiración.
Pone en peligro esta aspiración el que se enajena al adherirse a un dogma, afiliarse a un partido o sustentar un "ismo". Subordinarse así es indispensable en los momentos primeros de la evolución literaria, pues sirve como punto de partida o de apoyo, como base de operaciones. Pero su función se desnaturaliza cuando la subordinación degenera en límite infranqueable, móvil único y último argumento. Desde ese instante el escritor resulta incapaz de considerar como válidos intereses ajenos a los propios ni de admitir otras perspectivas, aunque sean más amplias o más correctas que las suyas.
Renuncia también a la plenitud el que cede a la inercia. Es un error muy aceptado suponer que el artista se circunscribe a la zona "sentimental, sensible y sensitiva". Las emociones —se afirma— lo ponen en contacto con lo trascendente y en un chispazo de intuición le son revelados los misterios. Su instinto atina donde la razón tropieza. El rigor esteriliza lo que toca y es en el ocio donde madura la obra, en la improvisación donde se manifiesta.
Postura tal no puede conseguir más que incoherencias. Atisbos geniales, quizá, pero nunca un esqueleto sustentador de propósitos fijos, de ideas esclarecedoras, de referencias identificables. El autor malogra sus facultades, ya no creadoras sino meramente psíquicas. A nadie beneficia la parálisis del juicio crítico, la falta de estímulos para el pensamiento. Y menos que a nadie al escritor.
Porque, a fin de cuentas, la literatura es también una actividad intelectual y por lo tanto opera con un instrumento muy delicado, muy preciso, al que cualquier conmoción desajusta y cualquier presión disloca: la inteligencia.
Entendemos aquí, por inteligencia, una instancia superior que orienta, rige y discierne los actos que propiamente pueden llamarse espirituales; que los califica dándoles el rango que les corresponde y que hace todo lo contrario de estorbarlos, castrarlos o torcerlos.
¿Por qué la inteligencia había de menoscabar la imaginación, que es uno de sus agentes? ¿Por qué había de enfriar la pasión, que es una de sus condiciones?
La inteligencia también es apetito; convive, compadece, recrea. Tanto inventa con libertad como observa con exactitud. Nunca es pasiva. Y sólo cuando su acicate nos falta es cuando nos conformamos con el lugar común, con la frase hecha, con el dictamen de segunda mano.
La inteligencia, según el afortunado hallazgo de José Gorostiza, es "soledad en llamas". Soledad, no aislamiento, ni cerrazón del egoísmo, de la ignorancia, del desdén; sino disponibilidad para el acogimiento de lo esencial. En sus ámbitos el intelecto entra en comunicación con todo y con todos; fuera de ellos se corrompe. La inteligencia está perdida, dice Simone Weil, desde el momento en que se expresa con la palabra nosotros. Su ejercicio es una responsabilidad estrictamente privada.
En el escritor la soledad es estilo, modo peculiar de ver y expresarse. Una adquisición rara. Porque el escritor es un hombre de carne y hueso que nace y se desarrolla y cumple su vocación en circunstancias muy concretas.
El escritor comienza por ser miembro de una comunidad que le inculca la reverencia a sus ídolos; pertenece a una clase para la cual la educación no es un lujo demasiado costoso sino una oportunidad accesible. Se forma en escuelas estructuradas según ciertas reglas y complementa en libros y en ambientes intelectuales la preparación que necesita. Sus experiencias no abarcan más que las experiencias de su grupo; repite sus costumbres; comparte las ambiciones, las frustraciones, las peticiones de principio de un clan y también sus fobias y sus entusiasmos. Se coloca en relación de conflicto con otros clanes antagónicos.
Pero no puede, no debe quedarse aquí. El escritor no lo es si no pone en entredicho lo que ha heredado; si no vuelve de revés las consignas que se le imponen; si no hurga más allá de lo que los tabúes permiten. En resumen, si no se atreve a estar solo.
El hombre solo se purifica de las suciedades de la plaza pública; se aparta de la multitud, que nunca es humana, para buscar en cada uno su rostro de persona. No significa esto que el hombre solo haya vuelto la espalda a los intereses, las esperanzas, los trabajos en que se empeña la comunidad, sino que participa en ellos de otro modo. Ni como un cómplice ni como un encubridor, sino como un testigo, como un juez y como un guía.
En la soledad el escritor se enfrenta directamente con los hechos. Ante ellos la actitud lícita no es la inercia que encuentra en la rutina una excusa suficiente; ni el desgano fatalista ni el manso conformismo. Los hechos nos obligan a aceptar que existen, a sopesar su fuerza, a describirlos con veracidad. Pero nada nos impide juzgarlos. Ahí están, es cierto, y sería cobarde soslayarlos e inútil desfigurarlos. Lo que se nos exige es que nos pronunciemos. Los hechos ¿son como deben ser? Los hombres ¿se aproximan o se apartan del ideal humano? Las sociedades ¿realizan o violan la justicia? En los sucesos ¿resplandece o se oculta la verdad?
El escritor ha de formar su criterio no con los prejuicios de la muchedumbre, ni con las verdades parciales de una secta, de un grupo, de una nación, ni con los convenencieros errores de una clase. Ha de descubrir ese criterio, a solas también, cuando su conciencia, libre (aunque sea momentáneamente) de las ataduras cotidianas, a salvo de las sujeciones que la vida práctica le impone, tiene acceso a la autenticidad.
A partir de entonces el escritor, que podía haber halagado, irrita, incomoda. Se incrusta en la tribu como una piedra en un zapato.
Si el escritor conserva su autonomía y cumple su misión de iluminar los abismos del ser humano, de reflejar sus relaciones con el universo y con los otros seres humanos y de señalar las metas de su acción, choca inmediatamente contra un aparato de instituciones establecidas, de repugnancias cerradas y de frenos mantenidos. Se convierte en un factor de inquietud, en un foco de malestar. ¿Y cómo no? El poder, que no se detiene ante los crímenes, teme a las palabras que los delatan; las ilusiones de la plebe no soportan el análisis; la injusticia no tolera la denuncia de sus métodos ni la maldad la de sus propósitos. De ahí que la reacción primera de una sociedad ante un escritor sea tratar de anularlo. Veamos ahora cómo procede para alcanzar tal fin.
En primer lugar la obra literaria, y también su productor y su consumidor, no se dan más que a partir de cierto nivel que corresponde a un nivel económico. Por desgracia, en casi todos los países ese nivel lo alcanza un sector muy reducido de gente. A los demás los excluye la falta de medios adquisitivos, la deformación del gusto, la ignorancia y aun el analfabetismo. De ahí que el libro no sea un artículo de primera necesidad más que para unos cuantos.
Se concluye que el escritor no puede proporcionarse una manera de subsistir si se dedica al mero ejercicio de la actividad literaria. Es este motivo bastante para el abandono de la profesión o para que se ejerza de un modo marginal. En tal coyuntura, el escritor se ve orillado a desempeñar tareas ajenas por completo a su vocación o a aceptar dádivas que ponen en peligro su independencia. Hay en nuestras sociedades, dice Simone Weil, la imposibilidad material de estudiar y escribir, salvo al servicio de los opresores. Las circunstancias obligan al escritor a quedar bajo el patrocinio del Estado o de las empresas y mecenazgos particulares. Y, o bien este patrocinio lo amordaza lo lleva a alterar deliberadamente su testimonio, o bien lo obliga a jugarse la posición (y no sería muy exagerado decir que también la vida) si persiste en mantener sus convicciones y en divulgarlas.
¡Qué extraño oficio éste que, por no insertarse congruentemente en el mecanismo de los intereses sociales, no recibe más recompensa, en el peor de los casos, que el riesgo de arrostrar una represalia; y, en el mejor, el usufructo de un prestigio equívoco en el que se mezclan dosis desproporcionadas de incomprensión admirativa, de respeto desconfiado y de crítica envidiosa!
Dedicarse a un oficio semejante no produce la sensación satisfactoria de que se está pagando una deuda a la sociedad, de que se es en ella un engranaje útil. Al contrario, el escritor se considera un parásito. Basta eso para dar origen a un sentimiento de culpa.
El escritor se asume como un ser excepcional que rebasa las clasificaciones normales. ¿Es una víctima? ¿Es el depositario de privilegios que no tienen justificación? Oscila continuamente de la humillación a la soberbia. Ya oculta su actividad como un delito, ya la exhibe como un vicio. Y la obra, que podía haber sido principio de un diálogo, germen de una polémica fructuosa o influencia benéfica, se estanca en devaneos insustanciales, en desvaríos absurdos. El escritor, al perder su puesto en la colectividad, pierde también el sentido de la creación.
El escritor es un personaje inadaptado del que la historia de la literatura ofrece innumerables ejemplos: un Hölderlin, loco; un Edgar Allan Poe, borracho; un Rimbaud, aberrante sexual; un Gerardo de Nerval, que pasa de la miseria extrema al suicidio.
No hay motivo de alarma, afirman los psiquiatras; tales anomalías son los tributos que el hombre paga a la genialidad. Tal vez. Pero no olvidemos que el medio social en que estos hombres vivieron y actuaron no fue capaz de asimilarlos, ni de servirse de ellos ni menos de retribuirlos.
Pero el fracaso no es grave más que cuando se convierte en ponzoña, amargura o mudez. El escritor de raza acepta el fracaso como un reto, como un puntal de su tenacidad, como una confirmación "a contrario" del propio valer. Desestima el juicio de sus contemporáneos, apela a la posteridad, confía en el tamiz de los siglos y continúa escribiendo. ¿Por qué? Porque supone que el fracaso es injusto.
En cambio el éxito...
El éxito, imprudentemente acordado y mal digerido, puede ser muy perjudicial, ya que consiste, ordinariamente, no en divulgar una obra ni en hacerla más accesible a un círculo cada vez más amplio de personas; no en incitar a una lectura atenta, a una reflexión cuidadosa y una fecunda asimilación. Sino que se limita a extender una fama (fama que, en razón directa de su extensión, pierde sus rasgos motivadores hasta que acaba siendo un axioma que se admite a priori), a repetir un nombre, a imponer un veredicto.
Un libro, declarado clásico por las secciones literarias de la prensa y por los manuales escolares, ya puede dormir sobre sus laureles en los estantes de las bibliotecas. ¡Qué distancia, qué vacío, qué respeto paralizador segrega este adjetivo: clásico! La estatua de una falsa grandeza se instala sobre la fuente de agua viva y la cubre y la hurta a la sed.
En cuanto al escritor, también le es difícil sostenerse en equilibrio sobre un pedestal. El incienso marea, el aplauso ensordece. El hombre deja de serlo para transformarse en la caricatura de un dios; un dios demasiado vigilante de su culto, exigente de homenajes, celoso con sus fieles. Un dios que, como todos los dioses, acaba por recatarse en el silencio.
Pero el éxito es arma bajo la que perecen únicamente los débiles. Hinchará al vanidoso, hará que se tambalee el inseguro, aplastará al servil. En el otro puede ser la celebración pública de un compromiso con la verdad, con el bien, con la belleza.
El escritor, espontáneamente, siente gratitud por quienes lo premian y ese sentimiento es lícito. Pero la gratitud no es blanda complacencia para los escrúpulos comunes, ni tímida aceptación de las arbitrariedades de la mayoría, ni complicidad incondicionada con los proyectos de los fuertes.
El escritor agradece cuando rescata, de todas las eventualidades, su virtud de pensar con originalidad y de actuar con independencia; cuando reclama su derecho de acertar contra las opiniones, de experimentar contra los hábitos, de descubrir en perjuicio de las conveniencias; cuando se reserva la posibilidad de equivocarse, a pesar de los prudentes avisos de los otros, y sólo por seguir los dictados de su buena fe.
El escritor agradece, por último, cuando está dispuesto a poner en peligro las ventajas del triunfo siempre que sea necesario oponerse a una empresa injusta o sostener una causa desinteresada.
Gratitud ardua que pocos comprenden y menos aún perdonan. ¿Pero cuál otra sería digna de un escritor honrado y de un público generoso?
Discurso pronunciado al recibir
el premio Chiapas de literatura, 1958.

Rosario Castellanos (Ciudad de México, 1925 - Tel Aviv, 1974) Narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en su país. Durante su infancia vivió en Comitán (Chiapas), de donde procedía su familia. Rosario Castellanos cursó estudios de letras Universidad Nacional Autónoma de México; por esos años se relacionó con literatos como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística.
Rosario Castellanos trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura; posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club de México. Dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales, en 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de tres años, víctima al parecer de un desgraciado accidente doméstico.
Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios de su obra. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del polvo (1948) y Lívida luz (1960), revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina, y llamó pronto la atención de poetas y ensayistas como Octavio Paz y Carlos Monsiváis.
En los trabajos tardíos de este género habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstumamente. Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía no eres tú (1972).Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán (1957) y Oficio de tinieblas (1962) recrean con precisión la atmósfera social, tan mágica como religiosa, de Chiapas. El argumento de la segunda, una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas inspirada en un hecho real del siglo XIX, surgió de una toma de consciencia de la situación mísera del campesinado de esa región mexicana, y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal.
Rosario Castellanos escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro: Ciudad Real (1960), Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia(1971). Estas piezas revelan, en una dimensión social, la conciencia del mestizaje, y en una dimensión personal, la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín (1974), título inspirado en el refrán sexista: "mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin", que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad.
Fuente biográfica: biografías y vidas.com
Fuente Fotográfica: Gobierno de México
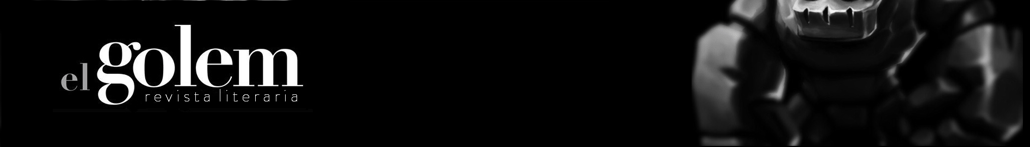
Escribir comentario