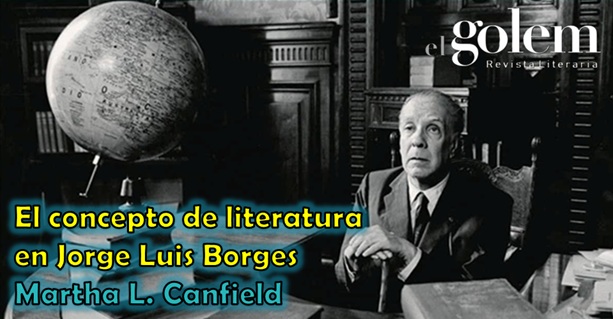
El concepto de literatura en Jorge Luis Borges
Martha L. Canfield
(Università di Firenze – Centro Studi Jorge Eielson)
Peculiaridades del arte literario. Concepto de “clásico”.
El lenguaje es la materia de la literatura, como los colores lo son de la pintura y la piedra de la escultura. Pero una obra literaria es algo más que una estructura lingüística: es el pensamiento que logra plasmarse en la palabra, es la intención del autor, es la cosmovisión que se desprende de esa arquitectura verbal, es la interrelación que el libro establece con su época y con las épocas venideras, en la dialéctica del libro y sus lectores.
En su ensayo sobre Bernard Shaw, Borges se detiene a considerar los elementos que caracterizan a la literatura y nombra en primer lugar este proceso de interinfluencias:
[...] un libro es más que una estructura verbal, o que una serie de estructuras verbales; es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que deja en su memoria. Ese diálogo es infinito1
Hablamos de “interinfluencias” y de “interrelaciones” donde Borges dice “diálogo” para dejar bien sentado que se trata de un proceso doble y recíproco: el libro impone imágenes al lector, que quedan germinantes en su memoria; pero el lector trae al libro, en el momento de leerlo, sus propias coordenadas. Por eso el diálogo es infinito. Los tiempos cambian y con ellos el pensamiento del hombre; la obra literaria perdura en el tiempo sólo aparentemente idéntica a sí misma. Porque al variar el caudal que los lectores aportan a la interpretación de la obra, varía también el diálogo y ahora las mismas palabras dirán otras cosas no previstas. Decía Borges en 1952:
La literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída: si me fuera otorgado leer cualquier página actual –ésta, por ejemplo– como la leerán el año dos mil, yo sabría cómo será la literatura el año dos mil.2
En efecto, las coordenadas del escritor determinan que su obra sea de una manera o de otra; en líneas generales, el crítico literario (o el mero lector) de la misma época tendrá las mismas coordenadas y buscará en las obras que interpreta lo mismo que expresa el escritor en las propias.
La literatura no es una simple álgebra verbal; si lo fuera –observa Borges– cualquiera podría producir cualquier libro, a fuerza de ensayar variaciones. El intento no es raro en la historia de la literatura, pero sus resultados son deplorables:
La concepción de la literatura como juego formal conduce, en el mejor de los casos, al buen trabajo del período y de la estrofa, a un decoro artesano (Johnson, Renan, Flaubert), y en el peor a las incomodidades de una obra hecha de sorpresas dictadas por la vanidad y el azar (Gracián, Herrera Reissig).3
En ese diálogo de la literatura que concibe Borges, no sólo las palabras son significantes –“un interlocutor no es la suma o promedio de lo que dice”4–, también entran en juego los gestos, la modulación de la voz, la intención patética o cómica o satírica que impone a lo que dice. Del mismo modo, el autor se comunica también a través de lo que deja leer entre líneas, de lo que sugiere, de lo que alude, de las imágenes que crea en el lector. Así es posible que un personaje come D’Artagnan ejecute innumerables hazañas y que Don Quijote sea apaleado y escarnecido y sin embargo –asegura Borges– ningún lector podrá negar que siente mucho más hondamente el valor de éste que el de aquél.
Esta última observación lo induce al planteamiento de un problema estético nuevo: ¿es posible que un autor cree personajes superiores a él? Borges cree que no. Los personajes son hijos de su autor; nacen de diversas instancias intelectuales o morales de su alma; a lo más, podrán nacer de su mejor momento; pero no serán más nobles o más lúcidos que ese momento.
Entre los distintos elementos que constituyen la obra literaria, los personajes son –según Borges– lo más relevante. Lo demás son artificios de la lengua que contribuyen a embellecer la obra o a imprimirle cierto sello característico. Son ideas, que dan cohesión a la estructura, pero que generalmente no son creación del autor, son el reflejo de los conflictos de su hora que, una vez transcurrida, pierden interés; son bromas o ingeniosidades (tan frecuentes, por ejemplo, en Shakespeare) que pueden resultar incluso incómodas. Borges no concibe el humorismo como un género literario, sino apenas como un género oral, “un súbito favor de la conversación”.5 Lo que engrandece a un autor, o lo vuelve desdeñable, son sus personajes. A imagen y semejanza de ellos lo juzgaremos, como a Dios por la creación del hombre.
En la valoración influye otro elemento que de alguna manera está relacionado con lo que acabamos de ver. Para que una literatura se apodere de la imaginación de las gentes es preciso que ella ofrezca un símbolo. Este símbolo apuntará siempre a los grandes conflictos de la humanidad, a sus abyecciones, a sus sublimidades, a sus violencias, a la paradójica composición de su carácter. Homero lo encuentra en un Príamo que es capaz de besar las homicidas manos de Aquiles; Sófocles en el rey que descifra enigmas y a quien los hados harán descifrar el horror de su propio destino; Dante, en los nueve círculos infernales y en la Rosa Paradisíaca; Shakespeare, en sus orbes de violencia y de música; Cervantes, en el afortunado vaivén de Sancho y Don Quijote...6
Todos los escritores mencionados son considerados tradicionalmente como “clásicos” de la literatura. El concepto que Borges tiene de esta palabra es un poco más amplio y va un poco más allá del criterio tradicional. Está de acuerdo con el concepto que él tiene de la literatura como un diálogo y se basa precisamente en la fe que el lector –un pueblo, una generación de lectores– le otorgue o le niegue a la obra:
Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término.7
Estas decisiones no pueden ser unívocas ni permanentes; necesariamente varían con la idiosincrasia de los pueblos y con las barreras que imponen el lenguaje, las zonas geográficas y las doctrinas políticas:
Para los alemanes y austríacos el Faustoes una obra genial; para otros una de las más famosas formas del tedio, como el segundo Paraísode Milton o la obra de Rabelais. Libros como el de Job, la Divina Comedia, Macbeth(y, para mí, algunas de las zagas del Norte) prometen una larga inmortalidad, pero nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá del presente. Una preferencia bien puede ser una superstición [...] mi desconocimiento de las letras malayas o húngaras es total, pero estoy seguro de que, si el tiempo me deparara la ocasión de su estudio, encontraría en ellas todos los alimentos que requiere el espíritu. Además de las barreras lingüísticas intervienen las políticas o geográficas. Burns es un clásico en Escocia; al sur del Tweed interesa menos que Dunbar o que Stevenson. La gloria de un poeta depende, en suma, de la excitación o de la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba, en la soledad de sus bibliotecas.8
Tradición e individuo
La mirada que Borges tiende sobre los seres y sobre sus acciones es siempre de muy largo alcance. Él no concibe al individuo apresado en el protoplasma de su propia historia, sino en la dimensión universal de la humanidad. Ésta es una enorme cadena, un largo proceso en el que se dan etapas, situaciones, detalles; cada hombre es un detalle, cada hombre es un eslabón. Y su historia personal está determinada por la Gran Historia, a la manera de un micro y un macrocosmos.
Es a causa de esta amplitud de visión que Borges logra asociar los seres más exóticos o los más distantes; y esa asociación no nos desconcierta, al contrario, la encontramos natural, nos agrada. Sucede que, por influjo del pensamiento de Borges, también nosotros nos salimos de la limitada circunferencia de nuestro pasado y nos sentimos ubicados en ese orden universal; sentimos de pronto que ocupamos el lugar preciso, nuestro lugar.
Así, por ejemplo, con una sorprendente habilidad, Borges enlaza en esa cadena a un guerrero bárbaro, Droctulft, y a Dante. Cuenta cómo este guerrero, que intervino en el asalto a Ravena, se sintió maravillado por la ciudad y abandonando a los suyos peleó del otro lado. Y agrega:
No fue un traidor [...]; fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones los longobardos que culparon al tránsfugo procedieron como él; se hicieron italianos, lombardos y acaso alguno de su sangre – Aldíger – pudo engendrar a quienes engendraron al Alighieri...9
Con la historia de la literatura, que es una parte de la historia de la humanidad, y con el escritor, que es un modo de ser del hombre, Borges procede exactamente igual. No concibe un poema encerrado en sí mismo sino como un momento de un largo proceso que abarca la tradición que lo determina y los sucesores que deja. Del mismo modo que el hombre encarado en el marco de su historia nos producía una íntima alegría, así esta forma de concebir la literatura también nos alegra. Porque nos hace ver que ella es inagotable e infinita. En uno de sus poemas Borges da gracias por ello:
Gracias quiero dar al divino […]
Por el hecho de que el poema es inagotable Y se confunde con la suma de las criaturas Y no llegará jamás al último verso
Y varía según los hombres10
Esa idea tiene que conducir necesariamente a esta otra: la obra literaria no pertenece a un autor sino a la tradición. Un poema – cada una de las versiones de “el poema”, como diría Borges – no pertenece a nadie ni perpetuará la memoria de ningún hombre, porque él se desprende de su autor y vive su propia vida en el mundo del arte. Cuando Borges habla de la escisión que la existencia de su obra ha producido en su persona, hasta el punto de sentir que otro Borges le está usurpando la vida para verterla falseada en la literatura, comenta:
[...] yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición.11
Luego, en un poema dedicado a Heine, hace la misma observación de un modo más directo y acaso también más patético:
Enrique Heine piensa en aquel río [...]
Piensa en las delicadas melodías Cuyo instrumento fue, pero bien sabe Que el trino no es del árbol ni del ave Sino del tiempo y de sus vagos días.
No han de salvarten, no, tus ruiseñores, Tus noches de oro y tus cansadas flores.12
Obsérvese cómo Borges insiste en esta dicotomía del hombre creador, antes mencionada. El hombre artista y su obra no se pertenecen: ella le es ajena. Borges atribuye a otro Borgessu literatura. Y Heine piensa en las “melodías cuyo instrumento fue”: o sea, concibe los versos como ya formados en una preexistencia, para salir de la cual sólo necesitan de un “instrumento”, es decir del poeta de turno.
“El verso”, o “el poema”, así encarados no como una realización sino como un complejo proceso histórico, adquieren ciertas peculiaridades según la tradición o la lengua en que se den. Por ejemplo, “el poema español” se caracteriza por el desarrollo de determinado tema: el inevitable camino de todas las cosas hacia la muerte, la muerte como la gran destructora y la gran igualadora. Si Borges escribe un poema sobre este tema, no será él exactamente quien lo escriba sino la tradición castellana que se hará presente para agregar a ella los versos de Borges; o, de otro modo, será “el poema castellano” que usará para manifestarse un instrumento más: la boca de Borges. Y de ello nuestro autor es sumamente consciente:
Torne en mi boca el verso castellano A decir lo que siempre está diciendo Desde el latín de Séneca: el horrendo Dictamen de que todo es del gusano.13
Así la tradición determina el poema, determina su forma, o su contenido, o ambas cosas. Y una vez formado éste, ya pertenece a la misma tradición que integra. Tan insignificante es el papel del individuo que su ser puede repetirse, confundirse o integrarse a otro en una obra única. En el primer caso está el propio Borges, cuyo destino se identifica y se confunde con el de Paul Groussac; cualquiera de los dos pudo escribir un poema agradeciendo el haber recibido al mismo tiempo “los muchos libros y la sombra”. El poema está ahí, en efecto, pero:
¿Cuál de los dos escribe este poema
De un yo plural y de una sola sombra?14
El otro caso, el de la integración de varios individuos en una obra que no es de ninguno de ellos en particular, es el del poeta persa Omar Khayyán15 y su traductor inglés Edward Fitzgerald, de quien lo separan siete siglos y extensos territorios. Probablemente si Fitzgerald no hubiera traducido al persa, recreando e inventando sobre sus versos, la tradición occidental no veneraría el nombre de Omar Khayyán; y si la poesía de Khayyán no hubiera llegado a manos de Fitzgerald como un desafío o una invitación, el nombre del inglés se habría borrado de la memoria de los hombres. De eso está convencido Borges. Y se pregunta: ¿a cuál de los dos pertenecen los versos del Rubaiyat? Para contestarse (y contestarnos) que, en sentido estricto, no pertenecen a ninguno de ellos, sino a un “extraordinario poeta, que no se parece a los dos”.16
Es acaso esta incertidumbre de la intrascendencia del individuo frente a la obra lo que ha desarrollado en Borges el placer de retomar ciertas obras famosas de la literatura para darles otro fin o para explicar la conducta de un personaje o para plantear distintas soluciones a un hipotético caso surgido de una de ellas. Él se imagina, por ejemplo, que Don Quijote ha matado a un hombre y analiza las distintas posibilidades de reacción que éste podría tener.17 Reflexionando sobre el más famoso poema gauchesco de la literatura argentina, explica a su manera el cambio de actitud que se produce en el personaje de Cruz cuando abandona la partida de policía que él mismo comandaba para defender al desertor.18 Y siempre volviendo al Martín Fierro, le da un final particular haciendo que se realice el duelo con el Moreno.19
Los autores, el autor
De la idea de que la literatura es lo esencial y no los individuos al criterio panteísta de que la pluralidad de los autores es ilusoria, no hay más que un paso. Borges da ese paso. Confiesa que durante muchos años él creyó que la casi infinita literatura estaba en un hombre. Eso se explica por la repetición de temas, por el reflejo de conflictos más o menos idénticos en la historia, por el relato de íntimas experiencias que en el fondo son iguales. Pero entonces Borges agrega: “Ese hombre fue Carlyle, fue Johannes Becher, fue Whitman, fue Rafael Cansinos Assens, fue De Quincey”.20 Está claro que de ello se puede inferir que cada uno de esos escritores no es singular y único, sino que ellos son las distintas voces con las cuales un mismo Autor se ha expresado a lo largo de la historia.
Y, en efecto, la historia de la literatura puede prescindir de los autores para estudiar las expresiones del hombre, del Autor. Dice Borges citando a Valéry:
“La historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras sino la Historia del Espíritu como productor o consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse a feliz término sin mencionar un solo escritor.”21
De acuerdo con ese criterio, Borges estudia la evolución de una idea a través de los textos heterogéneos de tres autores. La idea es la confluencia de lo real y lo imaginativo. Los textos son una nota de Coleridge, en la que el autor inglés imagina a un hombre que atraviesa el Paraíso en un sueño y allí le dan una flor y al despertar encuentra esa flor en su mano; una novela de Wells, The time machine, en la que un hombre viaja físicamente al porvenir y vuelve de él con las sienes encanecidas y una flor marchita; y una novela de Henry James, The sense of the past, en que un hombre ve un retrato del siglo XVIII que curiosamente lo representa, viaja fascinado a la fecha de la ejecución del cuadro y allí encuentra al pintor que pinta con temor y aversión esas facciones futuras. Borges recuerda los tres textos y los asocia, sorprendido, como productos de un mismo pensamiento. “Claro está – se dice – que si es válida la doctrina de que todos los autores son un autor, tales hechos son insignificantes”. Y a continuación recuerda una serie de escritores que han tenido una misma concepción de la literatura y que han obrado conforme a esta creencia en un autor único y plural:
George Moore y James Joyce han incorporado en sus obras páginas y sentencias ajenas; Oscar Wilde solía regalar argumentos para que otros los ejecutaran; ambas conductas, aunque superficialmente contrarias, pueden evidenciar un mismo sentido del arte. Un sentido ecuménico, impersonal… Otro testigo de la unidad profunda del Verbo, otro negador de los límites del sujeto, fue el insigne Ben Jonson, que empeñado en la tarea de formular su testamento literario y los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos le merecían, se redujo a ensamblar fragmentos de Séneca, de Quintiliano, de Justo Lipsio, de Vives, de Erasmo, de Bacon y de los dos Escalígeros.22
La literatura en la literatura
“En la realidad, cada novela es un plano ideal”, dice Borges23, y en efecto la novela – toda la literatura – es la creación de un mundo ficticio. Si hay literatura realista es porque sus lectores han querido disimular esta ficción, por distintos medios, haciéndola semejarse a la realidad lo más posible. Hay escritores que han tenido mayor conciencia de ello que otros (Cervantes más que Lope, por ejemplo) y se han preguntado si no es posible una literatura que sea imagen o recreación, ya no de lo real, sino de lo ficticio. Una ficción de la ficción. Una literatura de la literatura. La idea, de notorio carácter barroco, tuvo una amplia difusión en el período histórico que lleva ese nombre. Entonces, un novelista como Cervantes escribe una novela en la cual no sólo incluye una serie de historias que configuran otras novelas, sino que además cuenta cómo va haciendo su novela a medida que la hace. Un poeta como Góngora intercala en sus poemas versos ajenos que recrea o “glosa”. Un dramaturgo como Shakespeare configura en uno de sus dramas la representación de otro drama, espejo del que lo contiene. Un pintor como Velázquez se pinta a sí mismo pintando un cuadro.
Tan singular concepción del arte no podía resultar indiferente a Borges y él también se permite utilizar procedimientos semejantes. La más sencilla muestra de esta técnica es tal vez “Diálogo sobre un diálogo”: allí el autor a presenta a dos personajes, A y Z, conversando sobre una conversación que anteriormente uno de ellos, A, había sostenido con Macedonio Fernández.24
En “El Zahir”,25 ya de modo más complejo, introduce un cuento dentro de otro. Aquí el protagonista, angustiado por haber encontrado una moneda de extraños poderes, busca la forma de olvidarla. Con ese fin se dedica a la elaboración de un cuento fantástico y el autor se demora en narrar los pormenores de ese cuento. En él, con una técnica similar a la que usa en “La casa de Asterión” (sobre la cual volveremos), recrea la leyenda del tesoro de los Nibelungos, pero desde el punto de vista de la serpiente Fafnir, cuya identidad disimula hasta el final.26
Luego, con una técnica todavía más compleja y que requiere artificios editoriales más modernos, Borges enlaza dos cuentos que pueden leerse asimismo en forma independiente: “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” y “Los dos reyes y los dos laberintos”, ambos recogidos en El Aleph.27 En el primero se cuenta que un caudillo moro llega a la provincia inglesa de Cornwall y allí edifica una extraña casa de una sola habitación y leguas y leguas de corredores – la cual provoca el escándalo de la comunidad – para defenderse de alguien que lo buscaba para matarlo. Finalmente su destino se cumple y muere en el centro del laberinto. En el segundo cuento, antes de que podamos empezar a leerlo, una nota colocada en el título nos advierte que ésta es “la historia que el rector divulgó desde el púlpito” y nos remite a una página del cuento precedente. Allí se decía en efecto – cosa que seguramente pasa desapercibida en la primera lectura – que, a causa del escándalo que provocó la habitación de Abenjacán, el rector “exhumó la historia de un rey a quien la Divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde el púlpito”.28
Esta inclusión de la literatura en la literatura que, como se ve, aparece en la propia narrativa de Borges, lo impresiona también como lector de esos artificios y lo mueve a reflexión. En su ensayo “Magias parciales del Quijote” observa que Cervantes se complace en confundir el mundo del lector y el mundo del libro. Recuerda que, llegados al capítulo noveno, Cervantes nos informa que la novela no es invención suya sino que él la ha traducido de unos manuscritos árabes que adquirió en el mercado de Toledo. En la segunda parte, los protagonistas del Quijote son asimismo lectores del Quijote. Borges considera que este artificio es semejante al que utiliza Shakespeare en Hamlet, cuando introduce en su escenario otro escenario en el que se representa una tragedia similar a la de Hamlet. También en el poema épico hindú Ramayana, atribuido a Valmiki, los hijos de Rama perdidos en una selva encuentran un asceta que les enseña a leer; el asceta es Valmiki y el libro que estudian es el Ramayana.Y en Las mil y una noches, una de las historias que Shahrazad cuenta a su rey es la historia del propio rey.
El lector atiende a estos artificios literarios con cierta sorpresa y cierta inquietud. Esta inquietud, que Borges gusta de provocar en sus propios relatos, no la desconoce él como lector y se la explica así:
¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijotey Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios.29
El juego del lector
En todo de acuerdo con su teoría de que no existen autores sino un Autor y que las obras literarias ya existen esperando la mano que las escriba, y en todo de acuerdo con su certidumbre sobre la intrascendencia del individuo, Borges respeta profundamente al lector. En la premisa con la que se abre el poemario Fervor de Buenos Aires, él pide disculpas al lector porque si acaso en el libro hay algún verso feliz, dice, eso significa que él, Borges, lo ha usurpado primero. Y luego agrega: “Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su redactor”.30 Muy intencionadamente Borges se da a sí mismo el título de “redactor” en vez de “escritor”.
El lector, por otra parte, es el otro indispensable en el juego de la literatura. ¿Cómo imaginar una partida de ajedrez con un solo jugador, un espectáculo de teatro sin un espectador, un libro sin lector? La obra literaria se revive en cada lectura; cuando no se la lee es como si ella no existiera. A propósito de la decadencia actual de Ariosto y del olvido en que ha caído su libro Orlando Furioso, dice Borges:
Y el Orlando es ahora una risueña Región que alarga inhabitadas millas De inocentes y ociosas maravillas
Que son un sueño que ya nadie sueña.
Por islámicas artes reducido
A simple erudición, a mera historia, Está solo, soñándose. (La gloria
Es una de las formas del olvido.) [...]
En la desierta sala el silencioso Libro viaja en el tiempo. Las auroras Quedan atrás y las nocturnas horas Y mi vida, este sueño presuroso.31
Un libro que no se lee es un libro “silencioso”, un libro acabado en su función primordial, la comunicativa.
Sobre la importancia del lector y su papel ineludible en el juego de varios que es la literatura, hemos hablado ya al caracterizar el arte literario. Establecido entonces que el escritor – que Borges – juega, analicemos ahora cómo lo hace.
Uno de los juegos favoritos de Borges consiste en narrar una historia de un personaje anónimo y disimular su nombre hasta la revelación final, en que el lector descubre con alegría que ese señor desconocido era un famoso escritor o un famoso personaje literario, o mítico o histórico. Podría pensarse que éste es un recurso muy común del suspenso; sin embargo, lo que no es común es la habilidad con que Borges va deslizando pistas para el lector avezado y a la vez disimulándolas.
Un ejemplo muy feliz de este juego aparece en “Everything and nothing”.32 Allí presenta a un hombre afligido por una extraña y terrible vacuidad del alma; en busca de alivio se confiesa con un compañero y descubre que confesar lo que nos diferencia de la especie nos aleja aún más de nuestros congéneres; se dedica al estudio y así aprende un poco más de latín y “menos griego”; busca realizarse como hombre y se deja iniciar por una mujer, “durante una larga siesta de junio”33. En este punto, Borges nos da la primera pista para identificar al hasta ahora irreconocible personaje: la mujer se llamaba Anne Hathaway. Luego se siguen acumulando las referencias cada vez más directas: el viaje a Londres, la profesión de actor, su iniciación como dramaturgo, la creación de sus grandes personajes, César, Julieta, Macbeth, Ricardo, Yago. Sólo en la última línea del relato se lo nombra, cuando Dios le dice desde un torbellino: “Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare”34. Y la ternura de ese posesivo que Dios emplea se comunica al lector porque éste, al oír su nombre por vez primera, al confirmar su identidad, siente que ha asistido a algo muy íntimo: se le ha permitido conocer un secreto muy hondo de Shakespeare, algo que no podría sospecharse en nada de lo que se conoce de él públicamente, porque, como espías invisibles, hemos sorprendido su íntimo diálogo con Dios.
Otro ejemplo similar es “El Hacedor”,35 pero aquí la identidad del personaje está todavía más disimulada. Podemos presentirla a través de la descripción del ambiente, en “las estrellas que también eran dioses”, en la carne de jabalí que “le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas”, en la palabra fenicia, en la lanza que proyecta su sombra negra en la arena amarilla, en el vino mezclado con miel, en la posibilidad de que existan sátiros...;36 pero esto es apenas una pintura que puede acercarnos a una época y no más. Los datos que siguen son más claros: su ceguera progresiva, el desconocimiento del pudor estoico por lo cual “Héctor podía huir sin desmedro”, el nombre de Ayax...37 Sin embargo, a diferencia del relato sobre Shakespeare, no podríamos afirmar que éste es Homero de no ser estrictamente por las palabras finales, cuando Borges dice que en la noche de sus ojos mortales lo aguardaban también el amor y el riesgo, Ares y Afrodita, porque ya adivinaba un rumor de gloria y de exámetros; “el rumor de las Odiseas e Ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana”.38
Es Homero, está claro, lo hemos reconocido. Sin embargo, el lector puede no estar muy seguro.
¿Por qué Borges no nombra directamente su obra? ¿Por qué utiliza esa forma peculiar y plural de “Odiseas” e “Ilíadas”, que puede entenderse más como una metonimia de epopeyas o de libros heroicos en general, y no precisamente como la obra concreta de Homero? La intención de Borges es muy definida: está hablando de Homero, sí, pero Homero no le interesa estrictamente en su individualidad, sino como símbolo del “hacedor”, es decir, del poeta; y más aún, le interesa la circunstancia biográfica de su ceguera – tal vez por transferencia de su propia persona, como ha dicho Alicia Jurado39 –, pero sobre todo porque sirve para mostrar física y sensorialmente que el mundo de la poesía surge del interior profundo del poeta, de la meditación o del recuerdo o del juego imaginativo; no puede surgir, en cambio, de la pura fruición o de la pura vehemencia.
Dice Borges que “la literatura impone su magia por artificios” y que “el lector acaba por reconocerlos y desdeñarlos; de ahí la constante necesidad de mínimas o máximas variaciones”.40 Una pequeña variación de lo anterior (en cuanto a la técnica, ya que la intención es muy distinta) la constituye “La casa de Asterión”.41 Aquí juega con el lector más que nada con la intención de divertirse. El tema del cuento es la leyenda del Minotauro a quien Teseo dio muerte con la ayuda de Ariadna. Pero estos dos personajes no se nombran hasta el final y no figuran en la narración. El narrador es autodiegético; cuenta en efecto su historia en primera persona y se llama Asterión. Y el nombre constituye la primera pista, muy sutil, presente ya en el epígrafe del cuento, una cita de Apolodoro que dice: “Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión”. Otras curiosidades del relato: la casa tiene innumerables puertas, “cuyo número es infinito”42; en ella “no hay un solo mueble”; 43 el protagonista se presenta como misántropo, casi nunca sale a la calle y la única vez en que lo hace se siente atemorizado por “las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta”;44 Asterión recurre a juegos que sugieren que la casa es en realidad un laberinto; se suceden varios eufemismos que disimulan el rito mítico según el cual nueve mancebos cada nueve años eran sacrificados por el Minotauro. Sobre esto último dice precisamente el narrador: “Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. [...] Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos”.45 La tradición de que un hombre habría de matarlo al fin también está aludida eufemísticamente en la imagen del “redentor” que Asterión espera ansiosamente. Al llegar a este punto ya estamos sobre el fin del relato y Borges se permite sugerir que Asterión no tiene una figura humana: “¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?”,46 es decir un hombre con cabeza de toro. El cuento termina con una especie de epílogo en que se menciona una espada ya limpia y este fragmento de diálogo:
– ¿Lo creerás Ariadna? – dijo Teseo. – El Minotauro apenas se defendió.47
O sea que Borges conduce a lector a través de todo el relato sugiriéndole apenas quién puede ser el protagonista, pero sin permitirle la certeza hasta el último párrafo donde éste se revela de manera insólita. Porque lo insólito del cuento está justamente en esa revelación final. La leyenda es bien conocida y no puede asombrarnos; en cambio lo que sí llama la atención es que sea presentada desde ese punto de vista.48
Otra forma bastante diferente del juego con el lector es la de ese curioso relato intitulado “La busca de Averroes”49. Y digo curiosoporque allí, de pronto, dejando de lado todo prurito de cortesía con el lector, Borges suspende la función, descubre el escenario y nos muestra toda la tramoya; resuelve ponerle fin al banquete antes de tiempo y nos introduce en la “cocina” de su literatura (como diría ese hijo prodigio suyo que es Julio Cortázar).
En efecto, aquí se narra, en un estilo absolutamente corriente, que el señor Abulgualid Muhámmad Ibn-Ahmad Ibn-Muhámmad Ibn-Rushd, más conocido como Averroes, se ha dedicado a la tarea de traducir Aristóteles y tropieza de pronto con dos palabras cuyo significado le escapa completamente: “tragedia” y “comedia”. Sin haber hallado solución a tal conflicto, Averroes se dirige a la casa del alcoranista Forch, donde está invitado a comer con Abulcásim Al-Asharí. Allí se conversa largamente y en especial sobre poesía y al fin Averroes vuelve a su casa. Cree haber intuido el sentido de las oscuras palabras de Aristóteles y agrega unas líneas a su manuscrito, considerando que las tragedias y las comedias abundan en las páginas del Corán. Decide irse a dormir y se mira en un espejo de metal... En ese instante Borges, el narrador, decide que el juego se ha acabado. Y dice que cuando Averroes miró su cara en el espejo desapareció; “desapareció bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin luz”,50 y junto con él desaparecen la casa, los manuscritos, las esclavas y todos los comensales de la cena. Es que Borges ha decidido enseñarnos – a nosotros los lectores, ansiosos espectadores de la función – cómo maneja sus títeres y por qué en este caso ya no sirven. Entonces nos explica el motivo de la historia anterior, es decir el tema que quería realizar: el proceso de una derrota. Y nos cuenta los diversos “argumentos” que imaginó: el arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios; los alquimistas que buscaron la piedra filosofal; los trisectores del ángulo; los rectificadores del círculo. Pero a estos argumentos les faltaba – dice Borges – valor poético. Hasta que por fin dio con Averroes que parece reunir todas las condiciones: encerrado en el ámbito del Islam se empeña en traducir a Aristóteles sin saber que el significado de las voces “tragedia” y “comedia” le está definitivamente vedado. Entonces comienza a narrar el caso y avanza hasta el punto conocido. Al llegar ahí comprende que no puede seguir adelante. Sabe que un hecho falso puede ser cierto en su esencia y que la literatura es precisamente la narración de esos hechos. En eso consiste la “verdad” de la literatura. Lo que ella no puede consentir son los hechos “esencialmente falsos”. Si Borges hubiera continuado con la historia de Averroes habría pecado de falsedad. Él lo ha sentido con toda claridad y así lo explica al lector:
Sentí que la obra se burlaba de mí. Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios.51
En todos estos juegos Borges cuenta con la conducta activa del lector, sin la cual no tendrían sentido. Cuanto menos el libro es un activante de los sueños del lector. En su poema “Lectores”,52 Borges imagina que Don Quijote, el gran lector, no salió nunca de su casa de la Mancha, sino que en realidad soñó sus aventuras, incitado por los caballeros legendarios de sus libros. Y él, el propio Borges, también ha soñado, bajo el influjo del Quijote, secretas aventuras que yacen en su biblioteca sepultadas. Y como Don Quijote y como él, un niño también lee y sueña. Ese niño es un símbolo del lector, de cada uno de ellos. Recordemos el soneto completo:
De aquel hidalgo de cetrina y seca Tez y de heroico afán se conjetura
Que, en víspera perpetua de aventura, No salió nunca de su biblioteca.
La crónica puntual que sus empeños Narra y sus tragicómicos desplantes Fue soñada por él, no por Cervantes,
Y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo Inmortal y esencial que he sepultado
En esa biblioteca del pasado
En que leí la historia del hidalgo.
Las lentas hojas vuelve un niño y grave Sueña con vagas cosas que no sabe.
La herencia que nos ha dejado Borges es inconmensurable. Pero tal vez, de todo lo que hemos aprendido de él, el concepto de lector como agente determinante de la literatura y el concepto de una tradición que no se debe a un individuo sino a una entera cultura y que aflora en cada escritor cada vez que su voz interior lo empuja hacia la creación son las iluminaciones más reconfortantes y estimulantes, las que nos permiten sentirnos no sólo espectadores sino actores, no sólo aprendices sino también cómplices de nuestros maestros. No es casual que Cortázar dedique buena parte de sus energías a definir y configurar precisamente el “lector cómplice”. Y esta gran revelación borgiana la debemos sin duda a su increíble humildad. Ese niño que vuelve las páginas de un libro y sueña – aunque todavía no sabe bien qué – es el escritor en ciernes, es el creador que abre su corazón a esa voz interior que le viene de lejos, que atraviesa una larga tradición y junta su alma con la historia. Ese niño es Borges aprendiendo a decir lo que más tarde nos dejará dicho con una precisión incomparable, de la cual él mismo no llegó jamás a estar seguro. Como declaró en varias ocasiones, él se consideraba esencialmente un lector; y solía agregar: “creo que lo que he leído es mucho más importante que lo que he escrito”.53 En una reciente entrevista María Kodama ha contado cómo en los últimos tiempos él escribía muy poco porque estaba concentrado sobre todo en corregir lo ya escrito.54
El “niño” Borges nunca dejó de soñar. Pero sintiendo cercano el final de su camino, se esmeró por dejar lo más impecables posibles las páginas que le fue dado escribir para honrar a sus hermanos y cómplices lectores. Es decir a nosotros.
___________________________________________________________________________________________________________
1 Jorge Luis Borges, “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, en Otras inquisiciones (1952), Buenos Aires, Emecé, 1968, p. 217. Todas las obras de Borges son además consultables en versión digital; la edición de sus Obras Completas (1923-1972), publicada por la editorial Emecé de Buenos Aires, se puede visitar en
<https://literaturaargentina1unrn.files.wordpress.com/2012/04/borges-jorge-luis-obras-completas.pdf>
3 Ibidem.
6 Jorge Luis Borges, “Quevedo”, Otras inquisiciones, cit., pp. 55-56.
7 Jorge Luis Borges, “Sobre los clásicos”, Otras inquisiciones, cit., p. 260.
9 Jorge Luis Borges, “Historia del guerrero y la cautiva”, El Aleph(1949), Buenos Aires, Emecé, 1968, p. 49.
10 Jorge Luis Borges, “Otro poema de los dones”, El otro, el mismo (1964), en Obra Poética 1923-1967, Buenos Aires, Emecé, 1967, pp. 277-280.
11 Jorge Luis Borges, “Borges y yo”, El Hacedor(1960), Emecé, Buenos Aires, 1967, p. 50.
12 Jorge Luis Borges, “París, 1856”, El otro, el mismo, cit., p. 248.
13 Jorge Luis Borges, “Ewigkeit”, El otro, el mismo, cit., p. 267.
14 Jorge Luis Borges, “Poema de los dones”, El Hacedor, cit., p. 54.
15 Ésta es la transcripción que Borges prefiere del nombre persa, sin duda derivada de la versión inglesa Omar Khayyam; en español es más usada la versión Omar Jayam.
16 Jorge Luis Borges, “El enigma de Edward Fitzgerald”, Otras inquisiciones, cit., p. 112.
17 Jorge Luis Borges, “Un problema”, El Hacedor, cit., pp. 29-30.
18 Jorge Luis Borges, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, El Aleph, cit., pp. 53-57.
19 Jorge Luis Borges, “El fin”, Ficciones(1944), Buenos Aires, Emecé, 1968, pp. 177-180.
20 Jorge Luis Borges, “La flor de Coleridge”, Otras inquisiciones, cit., p. 23.
21 Ibid., p. 19.
23 Jorge Luis Borges, “Magias parciales del Quijote”, Otras inquisiciones, cit., p. 66.
24 Jorge Luis Borges, “Diálogo sobre un diálogo”, El Hacedor, cit., p. 13
25 Jorge Luis Borges, “El Zahir”, El Aleph, cit., pp. 103-114.
27 Jorge Luis Borges, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”, El Aleph, cit., pp. 123-134; “Los dos reyes y los dos laberintos”, ibid., pp. 135-136. La referencia que conecta ambos cuentos se encuentra en el primero en p. 125 y en el segundo en nota en p. 135.
28 Jorge Luis Borges, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”, cit., p. 125.
29 Jorge Luis Borges, “Magias parciales del Quijote”, cit., pp. 68-69.
30 Jorge Luis Borges, “A quien leyere”, Fervor de Buenos Aires(1923), en Obra poética, cit., p. 15.
31 Jorge Luis Borges, “Ariosto y los árabes”, El Hacedor, cit., pp. 89 92; los cuartetos citados son el 21, 22 y 24, con que se concluye el poema.
32 Jorge Luis Borges, “Everything and nothing”, El Hacedor, cit., pp. 43-45.
34 Ibid., p. 45.
35 Jorge Luis Borges, “El Hacedor”, El Hacedor, cit., pp. 9-11.
39 Alicia Jurado, Genio y figura de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Eudeba, 1967, p. 19.
40 Jorge Luis Borges, “Prólogo”, Obra poética, cit., p. 11.
41 Jorge Luis Borges, “La casa de Asterión”, El Aleph, cit., pp. 67-70.
48 Para un análisis más detallado de este cuento, me remito al agudo estudio de Enrique Anderson Imbert, “Un cuento de Borges: «La casa de Asterión»”, Crítica interna, Madrid, Taurus, 1960, pp. 247-259.
49 Jorge Luis Borges, “La busca de Averroes”, El Aleph, cit., pp. 91-101.
51 Ibid., p. 101.
52 Jorge Luis Borges, “Lectores”, El otro, el mismo, cit., p. 221.
53 Jorge Luis Borges, Arte poética, Barcelona, Editorial Crítica, 2001, pp. 119-145 (se trata de seis conferencias sobre poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968; la traducción es de Justo Navarro).
54 Natalia Blanc, “Entrevista con María Kodama”, La Nación, Buenos Aires, 18 de julio 2017.

Martha L. CANFIELD (Montevideo, 1949) poeta, ensayista y traductora, profesora de Literatura Hispanoamericana en la universidad de Florencia, vive en Italia desde 1977, escribe en español y en italiano. Ha traducido en italiano a Mario Benedetti, Carmen Boullosa, Ernesto Cardenal, Jorge Eduardo Eielson, Luz Mary Giraldo, Álvaro Mutis, Márgara Russotto, Mario Vargas Llosa, Idea Vilariño; y en español a Edoardo Sanguineti, Pier Paolo Pasolini, Gesualdo Bufalino, Valerio Magrelli. Ha publicado estudios sobre Delmira Agustini, López Velarde, Ramos Sucre, Quiroga, Borges, Rulfo, García Márquez, poesía chicana, poesía neoindiana. En septiembre del 2006 fundó en Florencia el Centro de Estudios Jorge Eielson, para la difusión de la cultura latinoamericana, del cual es presidente. Es autora de seis poemarios en español y cinco en italiano, siendo los últimos, Corazón abismo (2013) y Luna di giorno (2017). Ha recibido, entre otros, los siguientes premios: Premio de Traducción de los Institutos Cervantes de Italia por sus versiones de Mario Benedetti (2002); Premio «Orient-Occident for the Arts» (Rumania, 2006); Premio Iberoamericano Ramón López Velarde (México, 2015).
Semblanza proporcionada por Martha L. CANFIELD
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, mejor conocido como Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Fue un escritor argentino que transitó por la poesía, el ensayo y el cuento, siendo este el género donde sería más prolífico y alcanzaría la gloría universal. Es reconocido como uno de los escritores más importantes del siglo XX.
Hijo del abogado argentino con ascendencia portuguesa, Jorge Guillermo Borges, y la traductora uruguaya Leonor Acevedo Suárez, Jorge Luis Borges nació en una casa con una gran biblioteca y donde se hablaba español e inglés, por lo que rápidamente se hizo bilingüe y lector ávido. Más allá de los libros, la primera educación que recibió fue en 1905 por parte de una institutriz inglesa. Con tan solo nueve años, ya había redactado un ensayo sobre la mitología griega, escrito un cuento titulado La visera fatal y traducido El príncipe feliz del irlandés Óscar Wilde. Para esa misma fecha, Borges fue inscrito en una escuela de su barrio de Palermo, donde fue atormentado por sus compañeros debido a sus conocimientos y su timidez.
Ya para 1914, su padre abandonaría el curso que dictaba sobre psicología debido a una ceguera incipiente. Para recibir tratamiento viajó a Europa con su familia, pasando primero por Ginebra mientras culminaba la Gran Guerra, luego por Barcelona y terminando en Palma. En Sevilla y en Madrid, Borges se contagiaría del movimiento ultraísta, que llevaría años más tarde a Argentina tras volver a Buenos Aires en 1921. Aquí se relacionaría con Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones, dos de los intelectuales más importantes de la época. En 1923, Jorge Luis Borges publicaría su primer libro, la antología poética Fervor de Buenos Aires, que circularía entre su círculo social más íntimo. Luego publicaría dos poemarios más en 1925 y 1929, y colaboraría en la revista Sur junto a Victoria Ocampo y Adolfo Bioy Casares, donde publicaría varios relatos propios y traduciría algunos de otros. Para 1935 publicaría su primer libro de cuentos, Historia Universal de la infamia, y al año siguiente Historia de la eternidad, una compilación de ensayos. En los años posteriores, los días de Borges serían tristes debido al fallecimiento de su querida abuela Fanny y de su padre Jorge Borges, tras una tortuosa agonía.
En 1938, Jorge Luis Borges conseguiría un cargo en la biblioteca municipal Miguel Cané, y luego de tres años de profunda lectura y colaboraciones con Bioy Casares, publicaría El jardín de senderos que se bifurcan, con el cual ganaría el Premio Nacional de Literatura. En los años posteriores seguiría colaborando con Bioy en textos policiales, como lo escrito bajo el seudónimo H. Bustos Domecq, y la antología de Los mejores cuentos policiales. En 1944 ganaría con su libro Ficciones el Gran Premio de Honor concedido por la Sociedad Argentina de Escritores. En 1946, Borges se haría un eterno detractor del peronismo cuando este subió al poder.
Para 1949, Jorge Luis Borges publicaría otro de sus grandes títulos, El Aleph, y al año siguiente sería nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Luego dictaría clases en la Universidad de la República de Uruguay y en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, sería director de la Biblioteca Nacional, tras la caída de Perón, y miembro de la Academia Argentina de Letras, mientras iba quedándose ciego lentamente igual que su padre. Después de que sus obras fundamentales fueran traducidas al inglés, el italiano, el francés y el alemán, Borges compartiría el Premio Internacional de Literatura con Samuel Beckett. Gracias a este galardón, su obra fue traducida a al menos nueve idiomas más.
Al año siguiente dictaría una serie de conferencias en la Universidad de Texas. Para 1967 se casaría con Elsa Astete Millán, cuando ya tenía 68 años. En un primer momento, los dos vivieron con su madre y luego solos, hasta 1970, cuando se divorciaron luego de no haberse comprendido nunca. Por estas fechas, Borges dictó conferencias en la Universidad de Harvard a propósito de la poesía y publicó El informe de Brodie. En 1973, luego de varias distinciones en Estados Unidos, fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos aires. Ese mismo año se jubiló como director de la biblioteca. Dos años después, moriría su madre, Leonor Acevedo, con 99 años. Entonces Borges se dedicaría a viajar alrededor del mundo con una antigua estudiante suya, María Kodama, quien primero fungió de secretaria de este y luego como esposa. La Real Academia de la Lengua Española le otorgó el Premio Cervantes en 1980, junto al poeta Gerardo Diego. En los años siguientes recibiría el premio Ollin Yolitzi, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y el Premio Konex. En 1986, sabiendo que tenía Cáncer, Borges se retiró a Ginebra para morir en tranquilidad. En junio de este mismo año, Jorge Luis Borges moriría a sus 86 años debido a un enfisema pulmonar y a un cáncer hepático, dejando sus derechos de autor a María Kodama. Siendo candidato durante más de treinta años, se cree que la Academia Sueca no le otorgó el Premio Nobel de Literatura debido a su posición política, que lo llevó a relacionarse con Augusto Pinochet. Pese a ello, es reconocido como uno de los autores fundamentales del siglo pasado, sin el cual la Literatura no sería la que hoy conocemos.
Fuente biográfica: Historia-Biografía. com

Escribir comentario