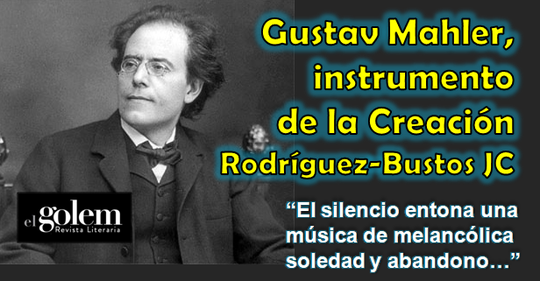
Para el maestro Enrique Arturo Diemecke
A medianoche del 18 de mayo de 1911 en Viena, Gustav Mahler entrega su alma en manos de quien todo lo dispone. El silencio entona una música de melancólica soledad y abandono. No queda más remedio que aceptar la voluntad del guardián de la medianoche, del Señor de la vida y de la muerte, de maese Dios. Un poco más de media centuria había transcurrido desde el día en que Mahler escuchara por vez primera tañer la claridad del laúd, viera por vez primera la oscuridad de la vida en una humilde cabaña en un pueblito campesino del Reino de Bohemia llamado antaño Kalischt. Apenas con cinco meses de nacido, Gustav, fiel a su destino judío, comenzará su errante destino sobre la tierra: Iglau, Praga, Kassel, Hamburgo, Leipzig, París, Ámsterdam, Berlín, Budapest, Nueva York, Viena, fueron algunos de los bosques verdes por donde Mahler deambuló con dolor y placer, dejando impresas y sobre partituras las notas de su alma, su férrea voluntad y su “semblante luciferino”, el cual no pocos amores y odios en vida y muerte suscitó. Cuenta la leyenda que cuando Gustav tenía tres años de edad, los Mahler fueron de visita donde los abuelos maternos, a Ledetsch. Allí encontraría un piano sobre el cual el pequeño se abalanzó conquistandole sonidos sin cesar a tal punto que Abraham, su abuelo, no tuvo más remedio que llevarle personalmente a Iglau el viejo piano familiar. Con esta tocata y fuga el destino reveló el talento musical de Gustav, su capacidad para imponer su voluntad y el camino blanco y negro que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes directores de todas las épocas, y en un compositor genial y simpar. Años después, cuando estaba concluyendo su tercera sinfonía, y en medio de los esfuerzos que conllevaba para el maestro ser director de orquesta y compositor a la vez, escribiría a su amiga Anna von Mildenburg unas palabras que nos ilustran en cuanto a su arte y a la relación del artista como dócil instrumento al servicio de la creación: “Uno no es, expresémoslo así, más que un instrumento en el que toca el universo.” Mahler vivió y murió por amor al arte: a él se consagró en cuerpo y alma. “Humanamente, hago cualquier concesión, artísticamente, ninguna”, escribiría. Vivir y morir para el arte, únicamente un artista sabe cuán difícil es, pero también cuán gratificante.
Tras la liberación dictaminada por el emperador Francisco José I en el manifiesto “A mis pueblos”, los judíos comenzaron a establecerse en poblaciones donde se podían dedicar libremente al comercio y a los negocios, y Bernhard, su padre, esperaba que el primogénito de una numerosa descendencia se entregara en cuerpo y alma a un oficio “útil” para la economía familiar: ignoraba que en el alma de su hijo estaba impresa la música de toda una centuria, y de un par más. Su poderosa creación musical lo llevaría a componer, no sólo los primeros, sino también los últimos compases del Juicio Final. Cuando Mahler, a los seis años de edad inicia las clases de piano, sus maestros Johannes Brosch y Franz Viktorin reconocían sus dotes para la interpretación, pero no sabían que se encontraban ante un “niño prodigio”. Será Gustav Schwarz, quien impresionado por el virtuosismo de Mahler al piano, convencerá a los escépticos padres del natural de Gustav, procurando su ingreso en el Conservatorio de Viena. En una carta de agradecimiento a Schwarz, Mahler escribiría: “Fue usted quien me abrió las puertas del templo de las musas, y el que me introdujo en la tierra anhelada.” Aunque durante sus años de estudio en el Conservatorio, Mahler no se distinguió por su disciplina, sino más bien por su “extrañeza” y “rebeldía”, sus maestros no pudieron dejar de reconocer su talento. Durante esta época comenzó a crear sus primeros esbozos musicales, óperas especialmente, todas inconclusas y hoy disipadas en las cenizas del olvido. Tan sólo de ellas nos quedan como recuerdo sus nombres: Los Argonautas, Rübezahl, la Sinfonía Nórdicay la ópera dedicada a la vida del Duque Ernst von Schwaben, finalizarán como todo creación humana, en el punto final que es nuestro destino: el fuego. Y aunque Mahler nunca llegaría a componer una ópera, su amor por ellas y hacia sus maestros cantores, le llevará a iniciar su carrera como director operístico, y sus composiciones, tanto las nueve sinfonías como sus lieder, irradiarán siempre un lenguaje teatral-dramático, vislumbrado ya en La Canción del Lamento (1880) –una de sus primeras obras de juventud─ y conducido a su más alta expresión musical en lallamada “sinfonía-lied”, La Canción de la Tierra(1908).
Paradójicamente, su talento como compositor y director de ópera fue puesto a prueba cuando, siendo director del Teatro de la Ciudad de Leipzig, Carl von Weber -nieto del compositor Carl María- le invita a elaborar la versión final de la inconclusa ópera Los tres Pintos. Mahler así lo hace: en el año de 1888 estrenará con palmas y laureles su única ópera conclusa, la de Weber. Y si bien ya por aquellos días Mahler sobresalía por sus representaciones de óperas como El cazador furtivode Weber, Fidelio de Beethoven o Tannhäuser de Wagner ─de quien será su defensor en una época en la cual la música del maestro de Leipzig era aún polémica, y cuyas interpretaciones son consideradas hoy en los anales de la música como hitos sin igual, a tal punto que el escritor George Bernard Shaw expresó, tras escuchar el “renacer” del Siegfried interpretado por Mahler: “Todos respiramos esa gigantesca atmósfera orquestal de fuego, aire, tierra y agua con un alivio sin límites y un supremo goce”─, no sucedería de igual manera con sus propias composiciones. Mahler, antes de su muerte y después de ella, será un compositor discutido, y mucho de ello se deberá, no tanto a su lenguaje musical considerado como “extravagante” por la crítica de la razón pura, sino también por ser judío. En cuanto del lenguaje musical se trata, recordemos, como ejemplo, la anécdota que Mahler escribiera en carta a su amigo Friedrich Lörh después de haber interpretado para el barón Hans Guido von Bülow ─hito éste de la música durante la última mitad del siglo XIX y director de los Conciertos de Abono de Hamburgo─, el primer movimiento de su segunda sinfonía, la Resurrección, denominado por Mahler como Fiesta fúnebre. Apartes de la carta dicen: “Cuando interpreté ante von Bülow mi Fiesta fúnebre, fue presa de un horror nervioso y declaró que, en comparación con mi pieza, el Tristande Wagner era una sinfonía de Haydn, y se comportó como un loco… Ya ves, yo mismo empiezo a pensar que mis cosas son o abstrusos absurdos o… ¡Bien!
¡Completa la frase y elige tú mismo! ¡Yo ya estoy cansado de ellas!”
Sin embargo, la vida y en especial la muerte de von Bülow quedarían estrechamente relacionadas con la vida y la obra de Mahler: si bien von Bülow nunca llegó a interpretar sus obras, tales como los primeros lieder que compusiera basados en El Cuerno Mágico del Muchacho o las Canciones de un Compañero Errante(1883), pero, principalmente, su primera sinfonía, la Titán(1888), su admiración y respeto para con el considerado el mejor director de su época, siempre fue incondicional. Cuando von Bülow falleció el 29 de marzo de 1894, Mahler asistió a la misa celebrada en la pequeña Iglesia de San Miguel, en Hamburgo, para acompañar y despedir al viejo maestro en su camino rumbo a su última morada. Escuchemos las palabras que Mahler expresara sobre aquel día que marcaría su vida: “El estado de ánimo con el que asistía y pensaba en el fallecido estaba perfectamente a tono con el espíritu de la obra que entonces llevaba conmigo… Entonces entonó el coro, acompañado por el órgano, la coral de Klopstock, Aufersteh`n; quedé como tocado por un rayo y todo quedó claro y distinto ante mi alma. Este es el rayo que espera el creador, esta es la “Santa Concepción”. La oda de Klopstock inspirará el movimiento final de la Resurrección y, por ende, la creación de su primera sinfonía coral y la segunda en la historia de la música después de la novena sinfonía de Beethoven. Las otras sinfonías coral de Mahler serán: la tercera, donde se escucha, además del coro de la canción, “Tres ángeles cantaron un dulce cántico” de El Cuerno Mágico del Muchacho, el pasaje para solista de la tercera parte del Así habló Zaratustra de Nietzsche: “¡Oh, hombre! ¡Presta atención!”; la octava, sinfonía llamada de los mil y dividida en dos partes, en la primera de las cuales se escucha el himno del arzobispo de Maguncia, Magnus Maurus Habranus (780-856), “Veni Creator Spiritus”, y en la segunda, en la cual se escucha la escena final de la segunda parte del Faustode Goethe: “Virgen, Madre, Reina y Diosa”; y, por último, La Canción de la Tierra, la cual, si bien es más una cantata que una coral, está basada en los poemas de los poetas Li-Tai-Pe, Tschang Tsi, Mong-Kao-Jen y Wang-Wei, y considerada un sinfonía pese a que Mahler no la quiso denominar así, según se sabe tratando de eludir la vigente superstición por la cual se afirma que ningún compositor puede pasar de una “novena” sinfonía. Al menos así ha sido en cuanto se trata de Beethoven, Bruckner y del propio Mahler.
Así como a nivel musical la misa de celebración por la muerte de von Bülow fue fecunda para Mahler, a nivel personal lo sería igualmente: cuatro años después de este suceso, el 23 de febrero de 1897 y justamente en la pequeña Iglesia de San Miguel, Gustav Mahler se convertiría al catolicismo, allanando así su camino hacia el tálamo nupcial de su amadísima Alma a quien aún no conocía y con quien se casaría en el año de 1902, y hacia la dirección de la orquesta de la Real Ópera de la Corte de Viena, en una época en que era impensable que “un judío” pudiese tocar con sus manos la Real Batuta. A finales del siglo XIX, el antisemitismo comenzaba a sembrar el odio en todas partes, y si bien la conversión de Mahler al catolicismo fue sincera, no tanto por motivos prácticos como algunos biógrafos, materialistas ellos, han querido hacernos creer, esto es, para poder alcanzar la dirección de la Real Ópera de Viena, su conversión no le libraría, ni durante su vida ni mucho menos durante su muerte, del antisemitismo. La atracción que Mahler sintiera por la mística católica se hace evidente desde sus primeras obras, anteriores a su conversión (la primera y la segunda sinfonías, así como en los temas corales de algunos de sus lieder) y se remonta a su infancia en Iglau, donde se familiariza con la riqueza cultural y religiosa de la doblemente amurallada ciudad medieval y, en especial, por la piedad y el amor expresado, a través de procesiones, cánticos e himnos, hacia la Theotokos, guardiana y protectora de la plaza central de la hoy llamada Jihlava. En una carta escrita en diciembre de 1897, Mahler resalta cómo “de acuerdo con un antiguo propósito se ha convertido al catolicismo”. Y biógrafos como Wilfrid Mellers, destacan que ese “antiguo propósito” fue el resultado de “la lucha por la paz interior que le acompañó durante toda la vida” y de la cual es fiel reflejo su obra. Sin embargo, la mejor fuente para comprender el catolicismo de Mahler y su relación con el judaísmo, aparte de su obra, la encontramos tal vez en las palabras de quien fuera su esposa. Dice Alma Mahler: “Su bautizo no le pudo hacer olvidar en modo alguno su judaísmo… Provenía del judaísmo y nunca negó esto: sentía el judaísmo como la madre de la cristiandad.”
No obstante, su conversión seguiría siendo cuestionada tanto por el judaísmo como por la cristiandad. Los judíos le considerarán como “un renegado” y el pangermanismo antisemita sencillamente como “un judío”. Estas eran las palabras, peyorativas por demás, con las cuales se expresaba Cósima Wagner con respecto de Mahler, a quien, mientras le solicitaba interpretar la música de su afamado esposo en todas las salas de ópera de las cuales era Mahler director, a su vez intrigaba para evitar que fuese nombrado titular de la Real Ópera de Viena. No obstante, el 15 de abril de 1897, y tras largos años de trabajos, entregas y rotundos éxitos como director en los diferentes teatros de ópera que había dirigido, tales como el Real Teatro Prusianode Kassel, el Real Teatro Alemán de Praga, el Teatro de la Ciudad de Leipzig, la Real Ópera Húngara de Budapest o el Teatro de Hamburgo, Gustav Mahler se convertía al fin en el director y en el encargado, durante diez años, de escribir con su magistral talento y batuta, la historia de la Real Ópera de Viena. “Década de plenitud artística, tal cual como ni la Ópera de Viena, ni la historia de la ópera volvieron a vivir”, escribiría el especialista en Mahler, Wolfgang Schreiber. Mahler se estrenaría como director en Viena el 11 de mayo de 1897 interpretando el Lohengrinde Wagner: su interpretación se constituyó en un triunfo en todos los aspectos, tanto artística, musical como escénicamente. “La obra ─decía Mahler-─ ha de renacer en cada interpretación”. Y asimismo lo supo hacer el maestro, aun cuando para él dicho renacer implicase su propia ruina. “Hay quien se cuida y arruina el teatro; yo me arruino y cuido el teatro”, fue su lema como director. Sin embargo, su lugar preferencial en Viena no estaría exento de ser cuestionado y atacado por el antisemitismo. Después de diez años de ser, no sólo el director artístico de la Ópera de Viena, sino también el director escénico, administrativo y, a la vez, el director de la Filarmónica de Viena (puesto éste que le permitió salir del foso y ver realizado uno de sus mayores anhelos: ser director de orquesta a la vez que compositor de conciertos) Mahler se ve obligado a presentar su dimisión. El 15 de octubre de 1907 dirige por última vez la Ópera de la Corte de Viena interpretando el Fidelio de Beethoven. Viaja a Nueva York donde se convierte en el director de la Metropolitan Opera de Nueva York, su último cargo. En el Nuevo Mundo debutará el 1 de enero de 1908 con el Tristán e Isolda de Wagner, y del Nuevo Mundo regresaría gravemente enfermo: Gustav Mahler moriría en Viena a medianochedel 18 de mayo de 1911.
Y si bien Mahler en vida sufrió como otros muchos de sus congéneres el odio cainita del antisemitismo, posteriormente, tras su muerte, tampoco pudo sustraerse a esta persecución. Por ejemplo, el busto que hiciera Rodin y que fuese colocado durante muchos años en el lugar preferente de la Ópera de Viena, sería retirado años después por los nacionalsocialistas, y su obra pasaría a engrosar la lista de la música tildada como “degenerada-judía” y, por ende, a ser prohibida. Un silencio de muerte, como del cual emana no sólo el último movimiento de la Resurrección, se cierne sobre su vida y obra. “Dunkel ist das Leben, ist der Tod.” (“Oscura es la vida, es la muerte.” Estribillo del primer movimiento de La Canción de la Tierra, llamado Canción de brindis del dolor de la tierra). Tendríamos que esperar hasta el centenario de su natalicio (1960), para ver “resucitar a Mahler" de las tinieblas del odio: Leonard Bersntein nos recordará Quién es Gustav Mahler; Visconti, en La Muerte en Venecia, colocaría el adagietto de la Quinta como fondo musical, y el busto de Rodin retornaría a la Real Ópera de Vienade donde nunca debió salir.
Por doquier se tiñe luminosa de azul la lejanía, eterna, eternamente.
Al tercer día, tras la noche oscura del alma, el rito tridentino continúa. El cortejo inicia su peregrinación desde la pequeña capilla del cementerio de Grinzing, en Viena. Desde la lejanía una trompeta entona su marcha fúnebre. Las flores de las miles de coronas llegadas de todas partes de Europa y que han sido dispuestas a lo largo del camino hacia la tumba de su hija María Anna, junto a quien Mahler ha querido descansar, le cantan: “Para volver a florecer has sido sembrado”. Sus restos son depositados en su última morada: la tierra que tanto amó y a la cual con dolor y alegría siempre cantó. Cesa por fin de llover. El arco iris sella como siempre su eterna alianza y, mientras un sollozo se desprende desde el fondo de su amadísima Alma, un ruiseñor desde las cercanías canta:
Aufersteh`n, ja aufersteh`n wirst du Mein Staub, nach kurzer Ruh! (Resucitarás, sí, Resucitarás, Polvo mío, tras breve descanso!).
En el viejo umbral del antigua campo santo de la villa de Usaquén se encuentra esculpido sobre piedra un epígrafe cuyo lema reza así:
Sólo se acabará la despedida cuando en la verdadera vida se acabe este largo morir que llamamos vida.
Bogotá, octubre 30 de 2011

Rodríguez-Bustos JC, crítico, editor, gestor y consejero cultural. Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional, máster de Creación de guión audiovisual de la Universidad de la Rioja. Es autor de “Álvaro Mutis como un pez que se evade”, “España entre la Realidad y el Deseo - Cernuda”, “España tierra ofendida - Neruda”, Jorge Rojas y el Arte de Amarte”, “Carlos Obregón bajo la sombra de los Olmos”, “Madame Bovary y el tratado de la mezquindad y otras emes”, “Doscientos años de compañía, poesía e independencias”, “Miguel Hernández, el Toro de España”, “Cervantes, hombre de armas y letras” y “César Vallejo, acerca a nos vuestro cáliz”. Gestor cultural, creador de los Encuentros Hispanocriticos, Encuentros Literarios, Semana de Poesía Central y la Noche de San Jorge. Consejero de Cultura en Bogotá desde el año 2012 y director de la Colección Anverso de poesía bilingüe.
Semblanza y fotografía proporcionadas por Rodríguez-Bustos JC.

Gustav Mahler (Kaliste, actual República Checa, 1860 - Viena, 1911) Compositor y director de orquesta austriaco. En una ocasión, Mahler manifestó que su música no sería apreciada hasta cincuenta años después de su muerte. No le faltaba razón: valorado en su tiempo más como director de orquesta que como compositor, hoy es considerado uno de los más grandes y originales sinfonistas que ha dado la historia del género; más aún, uno de los músicos que anuncian y presagian en su obra de manera más lúcida y consecuente todas las contradicciones que definirán el desarrollo del arte musical a lo largo del siglo XX.
Aunque como intérprete fue un director que sobresalió en el terreno operístico, como creador centró todos sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el lied, e incluso en ocasiones conjugó en una partitura ambos géneros. Él mismo advertía que componer una sinfonía era «construir un mundo con todos los medios posibles», por lo que sus trabajos en este campo se caracterizaban por una manifiesta heterogeneidad, por introducir elementos de distinta procedencia (apuntes de melodías populares, marchas y fanfarrias militares...) en un marco formal heredado de la tradición clásica vienesa.
Esta mezcla, con las dilatadas proporciones y la gran duración de sus sinfonías y el empleo de una armonía disonante que iba más allá del cromatismo utilizado por Richard Wagner en su Tristán e Isolda, contribuyeron a generar una corriente de hostilidad general hacia su música, a pesar del decidido apoyo de una minoría entusiasta, entre ella los miembros de la Segunda Escuela de Viena, de los que Mahler puede considerarse el más directo precursor.
Su revalorización, al igual que la de su admirado Anton Bruckner, fue lenta y se vio retrasada por el advenimiento al poder del nazismo en Alemania y Austria: por su doble condición de compositor judío y moderno, la ejecución de la música de Mahler fue terminantemente prohibida. Sólo al final de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la labor de directores como Bruno Walter y Otto Klemperer, sus sinfonías empezaron a hacerse un hueco en el repertorio de las grandes orquestas.
Formado en el Conservatorio de Viena, la carrera de Mahler como director de orquesta se inició al frente de pequeños teatros de provincias como Liubliana, Olomouc y Kassel. En 1886 fue asistente del prestigioso Arthur Nikisch en Leipzig; en 1888, director de la Ópera de Budapest; y en 1891, de la de Hamburgo, puestos en los que tuvo la oportunidad de ir perfilando su personal técnica directorial.
Una oportunidad única le llegó en 1897, cuando le fue ofrecida la dirección de la Ópera de Viena, con la única condición de que apostatara de su judaísmo y abrazara la fe católica. Así lo hizo, y durante diez años estuvo al frente del teatro; diez años ricos en experiencias artísticas en los que mejoró el nivel artístico de la compañía y dio a conocer nuevas obras.
Sin embargo, el diagnóstico de una afección cardíaca y la muerte de una de sus hijas lo impulsaron en 1907 a dimitir de su cargo y aceptar la titularidad del Metropolitan Opera House y de la Sociedad Filarmónica de Nueva York, ciudad en la que se estableció hasta 1911, cuando, ya enfermo, regresó a Viena.
Paralelamente a su labor como director, Mahler llevó a cabo la composición de sus sinfonías y lieder con orquesta. Él mismo se autodefinía como un compositor de verano, única estación del año en la que podía dedicarse íntegramente a la concepción de sus monumentales obras.
Son diez las sinfonías de su catálogo, si bien la última quedó inacabada a su muerte. De ellas, los números 2, 3, 4 y 8 (la única que le permitió saborear las mieles del triunfo en su estreno) incluyen la voz humana, según el modelo establecido por Beethoven en su Novena. A partir de la Quinta, su música empezó a teñirse de un halo trágico que alcanza en la Sexta, en la Novena y en esa sinfonía vocal que es La canción de la tierra, su más terrible expresión.
Semblanza tomada del Sitio: La Enciclopedia Biográfica en Línea
Fotografía tomada de Wikipedia

Escribir comentario