
La Hora de la Verdad con Affonso Romano de Santanna
In Memoriam
Es hoy 5 de marzo de 2025, apenas amanece y veo que mi querido amigo, el poeta Joao Vanderlei de Moraes Filho me ha enviado un mensaje. Como un heraldo negro me anuncia el fallecimiento en Río de Janeiro del poeta Affonso Romano de Santana. Busco en el olvido -el mismo que durante años padecieron el poeta paulista y su esposa Marina, fallecida el pasado mes de febrero tras cuatro años de estar ambos postrados en cama, uno junto al otro viviendo en el desconocido viaje del olvido- esta entrevista que tiene ya más de una década de historia. Ahora que pienso en la muerte de Affonso y Marina me viene a la mente el recuerdo de Los amantes de Teruel, uno junto al otro, dormidos en el sueño marmóreo de un escultor que eternizó su amor. El tiempo es una madeja que se enreda y desenreda sin cesar. No vemos las subyacentes capas que unen ese discurrir mistérico que es la vida de cada uno de nosotros y las subsecuentes puntadas que nos unen a otros seres, nuestros semejantes, y que tal vez o más bien seguramente, son apenas los roces de unas manos, las puntadas con las que teje el amor.
Es hoy 1o de julio de 2018, se están
cumpliendo 15 años del fallecimiento de la poeta María Mercedes Carranza, y nos encontramos depurando esta entrevista que le hiciéramos a su amigo, el poeta Affonso Romano de Santanna en la
Feria Internacional del Libro de Bogotá del año 2012 cuando Brasil fue el país invitado de honor. La presencia de María Mercedes es tan entrañable
como podrán apreciar cuando lean esta entrevista, que en este momento en que estamos en plena labor limae no podemos dejar de recordarla, y desde este
humilde espacio propiciatorio rendir homenaje a su memoria, y también a la del poeta Alberto Rodríguez Tosca, quien junto a María Mercedes hacen habitable el parnaso celeste de la poesía. Ita est.
I. Aprendizajes
Ha arribado la delegación cultural y literaria del Brasil a la FILBO 2012, y como poco diestros hemos sido al intentar mover los hilos como el titiritero (“los hay más diestros, los sé”) no nos queda más remedio que continuar siendo fieles al curso del destino y a lo que él, para bien nuestro, siempre nos haya querido obsequiar, no poco por demás. Como dijera EL tío Lemos:
¡Cesa de gracias, Señor!
La gratitud siempre sea dada a ese golpe cortés de los dados. A ellos me acojo, y me disculpo por ofenderlos con altaneras manipulaciones que no traen consigo más que malformaciones y un cierto tufillo a adulterio divino. Es mejor fluir y saber esperar con paciencia las piedras con las cuales el curso de las aguas no conceda topar. Todo es cuestión de Aprendizajes.
Unos aprenden a nadar
otros a danzar, a tocar piano,
a tejer o a esperar.
En la infancia se cae
para aprender a andar.
Se cae del caballo o del empleo
aprendiendo a vivir o a cabalgar.
En algunos aprendizajes
se llega a la perfección.
En algunos.
Mas nunca así en el amor.
II. Post tenebras spero lucem
La espera no sería larga. Es más, en cuanto se trata de los asuntos del destino nunca hay espera, tan sólo asombro y encuentro. Saliendo del auditorio María Mercedes Carranza, en la FILBO2012, a menos de cien metros planos, caminaba como sumerio recién emergido de un sueño milenario, Affonso Romano de Santanna. No quedaba más que acercarse, saludar y presentar, al maestro y a su mujer Marina, “laberinto de espejos”, nuestro respeto y, por supuesto, la gratitud a los dioses por su benévolo girar.
Apenas habían pasado un par de años cuando conociera al poeta en la mítica Casa de Poesía Silva en Bogotá. No era su primer viaje a Colombia, pero sí sería para mí la primera vez que escuchara su canto: morí aquella noche en la Casa de Poesía, viajé junto con el poeta a Cartago, y supe que el Hombre miente descaradamente y que como partícipe de tal condición soy el autor de, aunque pequeños, múltiples asesinatos:
El amor siempre ronda a la muerte.
La muerte siempre ronda al amor.
No había mucho que pensar, de hecho cuando el azar trabaja la mente reposa. Y si en este viaje a la FILBO 2012 mi deseo secreto era tener un contacto real con Brasil y su cultura literaria, qué mejor que sellar tal pacto a través del encuentro con uno de sus más grandiosos poetas. Era igualmente la forma de abrazar, por medio suyo, a todos aquellos caros amigos que no pudieron hacer parte del contingente brasileño que viajara a Colombia. Romano de Santanna cifraba la amistad de Joao Vanderlei de Moraes Filho, el río en los ojos de Aleilton Fonseca, la generosidad sin verbo de Lima Trindade y el espíritu jupiterino de la doblemente destilada Cachaça…
La transparencia de la espontaneidad siempre es correspondida con transparencia y generosidad. El maestro, dentro del marco de la programación Conversaciones inolvidables, presentaría “El Tiempo que me escribe”, selección y traducción de John Galán Casanova para la Colección Libro por Centavos que, desde la Universidad Externado de Colombia, promueve y dirige con sapiencia literaria el poeta Miguel Méndez Camacho:
Post tenebras spero lucem.
La cita estaba concertada “sin fatiga” desde milenios o “seis mil años” atrás: asistir a la presentación del poemario y detenernos después de ella en el stand de la Casa de Poesía Silva en la FILBO 2012, para charlar sobre poesía.
─Querido maestro, mis amigos del Brasil no me perdonarían tenerlo de visita por Colombia y no enviarles de recuerdo algunas palabras suyas─, fue lo único que acerté a decir. El poeta me miró y sonrió silenciosamente, con afecto es verdad. Desde el fondo de sus ojos, eclipsados por sus pobladas pestañas de búho ateniense, surgió la luz: ─Te espero en la presentación. Después de ella hablamos. Es hora de almorzar, de cometer nuestros Pequeños asesinatos,
porque adentro,
bajo la piel, una intestina disputa
me alimenta: oigo el lamento
de millones de bacterias
que el lanzallamas de los antibióticos
exaspera.
Por donde voy hay luto y lucha.
Con un caluroso golpe de mano el poeta se despidió, alejándose en compañía de su pequeña pero cálida comitiva. Para ese momento yo ya me encontraba lleno de gracia. Acababa de tener mi primer contacto con Brasil. Metí la mano en la mochila, saqué una copa de vidrio (la última que me queda de una colección familiar: otras merluzas y otras noches se las han sabido apropiar), una damajuana de Cachaça, y me dejé escanciar:
¡Salut!, por la poesía y por el espíritu creador.
III. “Estoy en Casa”
“Estoy en Casa”, estas fueron las palabras con las cuales el poeta expresó su alegría al arribar al stand de la Casa de Poesía Silva. Entre sonrisas y alegrías Dorita saludó al maestro y le dijo: ─Poeta, usted le escribió un poema a María Mercedes. Bienvenido a la Casa, esta es su Casa. (Se habla del poema, “Muerte en la Casa de Poesía”). Y así es verdad. Desde su fundación, allá por el año de 1986 y por ordenanza de su fundadora, la Casa de Poesía Silva ha sabido ser morada para los poetas y ejemplo para otros pueblos. El Dios de la poesía la guarde y la proteja, en memoria de su creadora, “entre los libros-discos y retratos de poetas vivos-muertos”, quienes, desde el marco de sus ventanas poéticas, contemplan día tras día el desfilar de cientos de visitantes que recorren sus fríos pasillos, y que leen y escuchan el cric-cric de sus cálidos poemas:
Una generación se va.
Otra generación viene.
Todo estaba dispuesto para entrar en materia. Mientras el poeta Alberto Rodríguez Tosca le mostraba la Revista Casa Silva en la cual se recogía la última visita del poeta a Bogotá, y de la cual el poeta cubano había sido el responsable de editar (otros, entre ellos el propio Romano de Santanna ─como confesara─ los “irresponsables” de colmarla con contenido) un tema resonó oculto en el tiempo: la traducción.
RB: Maestro es habitual decir: Traductor Traidor.
A.R.S.: Al contrario. Es una versión en la cual la traducción es el mejoramiento del texto. Un amigo mío, poeta él, me decía: “He sabido que te están traduciendo al francés, posiblemente ahora tu poesía mejorará mucho… Tengo la esperanza de que la traducción la mejore”.
RB: ¿Y a usted maestro, cómo le suena, cómo siente en español -porque uno escucha leer su poesía y usted tiene una voz magnífica, bella y, por supuesto, conoce muy bien el poema- pero cómo siente entonces cuando otra persona lee su poesía en una traducción al español, como la que hoy nos presenta en la FILBO?
A.R.S.: En este caso, con la traducción de John Galán Casanova hay una simbiosis muy grande, porque, primero, la lengua es una lengua vecina, como primos de verdad. Entonces, cuando se hace traducción de poesía hay varias dificultades. Una de ellas es encontrar correspondencias. Por ejemplo, cuando en francés tú tomas aquel poema de Verlaine que habla de los “sanglots longs des violons de l´autonne” (el poeta se refiere a la “Canción del otoño”), violon en portugués es violino. Son dos sonoridades completamente distintas. Uno no puede traducir: los violinos del otoño. Violinos es una cosa, violons otra. Parece violons pero no es violons... Entonces una traducción tiene que ser una recreación. Y en este caso, como son dos lenguas muy parecidas (el portugués y el español), es posible hacer una traducción mucho más cercana del original.
RB: Cuéntenos para usted en sí qué es la poesía.
A.R.S.: Tengo un amigo poeta que hizo una pregunta a todos los poetas brasileros: “¿Qué es poesía?”. Y publicó un libro donde cada uno de los poetas intentaba disertar sobre qué es poesía. Y unos escribieron tres o cuatro páginas para decir lo que es poesía. Otros hicieron poesía, y yo hice una definición muy corta diciendo que poesía es la transverberación del espasmo, la transverberación de la perplejidad. Y cuando digo transverberación me refiero a utilizar el verbo además de sí mismo. Verbo que va a otra parte y que no es la parte definitiva, concreta. Es otro lado del propio verbo. La poesía logra ese milagro. Tú dices las cosas más comunes, más convencionales, pero estás diciendo una cosa que no es común ni convencional. Las palabras son las mismas pero el resultado es una tercera cosa. Como decía el romancista, novelista brasilero, Guimaraes Rosa: él hablaba de una tercera margen, una tercera orilla del río. Como sabemos el río tiene dos orillas: él encontró la tercera orilla. La poesía es la tercera orilla del río o, como se puede decir, la poesía es el tercer filo de una lámina.
RB: Y el poema, ¿en qué se diferencia un poema de la poesía?
A.R.S.: El poema es la concretización verbal de la poesía.
RB: Hay un poema muy bello suyo: “Muerte en la Terraza”. En él ve uno cómo la palabra da vida a la vez que da cuenta de la muerte, en este caso la muerte de una paloma. ¿Cómo es, maestro, esta relación suya con la cotidianidad y la poesía misma?
A.R.S.: Cuando vi esta paloma que estaba muriendo en la terraza, y estaba notando su muerte, su muerte se convirtió en un poema. Una realidad escrita. Pero era una situación patética porque la paloma estaba muriendo mientras que el poema estaba siendo escrito. La paloma muere exactamente en la hora en que el poema termina. La paloma muere y el poema vive. Es una contradicción. En verdad los poetas que escriben sobre la muerte, sobre la vida, están intentando superar la muerte, están intentando rescatar de la pérdida un guiño, una cosa positiva como si la muerte fuera la fuente de la propia vida. Un libro de poesía es por lo tanto la venganza de un poeta contra la muerte, su Celada verbal.
Hay varias maneras de matar a un hombre:
con un tiro, de hambre, con una espada
o con la palabra
─envenenada.
La fuerza no es necesaria.
Basta con que la boca suelte
la frase engatillada
y el otro muere
─en la sintaxis de la emboscada.
RB: Llegamos a la muerte, ese gran tema poético. “Muerte en la Casa de Poesía”. Nos encontramos aquí (en el stand de la Casa de Poesía Silva en la FilBO), y usted que conoció a María Mercedes Carranza y el hecho mismo de su muerte (un rictus de dolor se dibuja en sus labios) háblenos un poco de ese poema y de su relación con la poesía de María Mercedes.
A.R.S.: Algunos amigos ─y María Mercedes fue una amiga muy cara─ algunos amigos cuando mueren causan un impacto muy grande. Yo había estado con María Mercedes hacía poco en Madrid, en la Casa de América. Y ella estaba allí como una persona normal, con alegría, conversaciones… Y la noticia de su muerte, era una noticia que no era solamente la muerte de una poeta. Era la muerte de una amiga que estaba involucrada en problemas también políticos e históricos. A sus problemas personales se sumaron problemas sociales, nacionales y familiares. Y de pronto ella no soportó la vida y decidió partir para la muerte en una actitud de mucho coraje, en una especie de venganza de la vida, una especie de dar sentido a la propia vida a través de la muerte.
Matose como matose
José Asunción Silva,
Patrono de la Casa de Poesía
que María presidía.
RB: María Mercedes tiene una lucha poética, pero también tiene una lucha política, una preocupación por las condiciones políticas de su país, ¿cómo analiza usted la relación Poesía-Política?
A.R.S.: Soy una persona que cree que todos participamos de la vida política, sobre todo aquellos que dicen que no participan. Es imposible no participar de la vida política. Tú participas por la ausencia o por la presencia. En el caso del poeta, él puede participar con la presencia y con la palabra. Con la presencia y con la experiencia que yo tengo en mi vida como estudiante, como profesor, como persona que luchó contra la dictadura brasileña de todas las maneras: física pero también a través de una lucha verbal… Recuerdo que varios poemas míos durante la dictadura fueron publicados en periódicos en la sección de política, y hay algunos historiadores que dicen que estos poemas ayudaron de alguna manera a lo que llamamos la apertura política. Pensar que la poesía pueda ayudar a las virtudes políticas para los poetas es una gloria… La poesía desde siempre fue considerada una especie de secreto. Una cosa que dos personas intercambian entre sí mismos. Cuando un poeta consigue intercambiar sus emociones con el pueblo, con su comunidad, con su sociedad, esto es una victoria, es una victoria verbal sin Remordimiento histórico.
Joven, intenté escamotear. Imposible.
Culpable yo era. ¿Cuánto?, no sabía.
Yo fui quien armó la mano de Bruto
en la traición a César en el Senado.
Yo fui quien traicionó a Atahualpa, el Inca,
y diezmó a los aztecas.
Yo fui quien mató al zar y a su familia
quien prendió fuego a la aldea vietnamita
quien noche a noche comete execrables crímenes
en la TV.
Si yo no fui
quien murió en Waterloo y traicionó en Verdún,
si yo no fui
quien torturó al guerrillero argelino-argentino,
si yo no fui
quien mató a Lorca, Chatterton y a Maiakovski,
entonces
por qué este insomnio
este impulso por entrar en la primera delegación
y decir: ¡Arréstenme!
Si yo no fui
entonces
por qué vuelvo siempre tenso
al lugar del crimen
dejando allí vestigios y poemas.
RB: Maestro, hay un poema suyo del cual no recuerdo ahora su nombre, pero que dice: “… miente, miente constantemente miente…” (Hablamos del poema, “Implosión de la mentira o episodio de Riocentro”) ¿Cómo es la relación de la poesía con la verdad y la mentira? ¿La poesía es verdadera? ¿Puede uno mentir haciendo poesía o cuando se miente ya no es poesía?
A.R.S.: Yo tengo la tendencia a decir que la poesía es la hora de la verdad.
Sé que la verdad es difícil
y para algunos es clara y oscura.
Mas no se llega a la verdad
por la mentira, ni a la democracia
por la dictadura.
Pero hay muchos “poetas” (el maestro acentúa la palabra y sonríe), que mienten en sus poemas.
Mienten
de cuerpo y alma, completamente.
Y mienten de manera tan punzante
que creo que mienten sinceramente.
Mienten, sobre todo, impune/mente.
No mienten tristes. Alegremente
mienten. Mienten…
Es decir, están escribiendo cosas que no son suyas. Son experiencias de las cuales han oído hablar. Están repitiendo la musicalidad de otros versos, están repitiendo ideas de otros poetas, están repitiendo discursos que ya existen.
Y así cada cual
miente industrial? m(i)ente,
miente partidaria? m(i)ente,
miente incivil? m(i)ente,
miente tropical? m(i)ente,
miente incontinente? m(i)ente,
miente hereditaria? m(i)ente,
m(i)ente, m(i)ente, m(i)ente.
Y de tanto mentir tan brava/m(i)ente
construyen un país
de mentira
diaria/m(i)ente.
Yo prefiero a los poetas que están sacando de una manera más dura, difícil, una verdad que sea propia, un estilo propio, una manera propia de escribir porque nadie puede vivir la vida de otro, nadie puede escribir como otro. Yo tengo unas experiencias que son mías. Yo tengo que descubrir la manera personal de escribir, de expresar ciertas cosas… Clarice Lispector (tema de esta Feria), escribió como Clarice Lispector. Guimaraes Rosa escribió como Guimaraes Rosa… Es decir, la tarea de un escritor es descubrir cómo es su lenguaje. En el momento en que descubre su lenguaje, él no está más mintiendo.
Pienso en los animales que nunca mienten
así tengan un cazador en su frente.
Pienso en los pájaros
en su canto cuya verdad nos toca
matinalmente.
Pienso en las flores
cuya verdad de colores escurre
silvestremente.
Pienso en el sol que muere diariamente
chorreando luz
así tenga la noche de frente.
RB: ¿Y en el caso, por ejemplo, de un Fernando Pessoa?
A.R.S.: Pessoa descubrió que tenía varias voces. No solamente las cuatro, las seis voces… Ya descubrieron que tenía más de ochenta, noventa… yo no sé, cuántos heterónimos. Es decir, Pessoa no era una persona, era una legión. Y decidió dar voz a todas aquellas personas que estaban en él. Hay un teórico del carnaval, ruso él, y que se llama Mijaíl Bajtín, quien tiende a decir una cosa muy simple pero importante. Decía que “el hombre no coincide consigo mismo”. Nosotros tenemos siempre varias personas dentro de nosotros. Un actor puede representar un papel hoy, mañana otro. Entonces el escritor es una persona que está intentando descubrir las personas que están ocultas dentro de sí. Cuando él empieza a hablar por sí mismo y por los demás, entonces hay una confluencia social-histórica importante.
Los aviones nazis de la “Legión Cóndor”
bombardean la ciudad
[vasca de Guernica.
Picasso pinta y expone “Guernica” en el pabellón
español de la
[Exposición Universal
de París.
Japón invade la China, ocupa Pekín, Nankín
y Shanghai.
Países árabes, en Damasco, rechazan la división
de Palestina en un
[estado palestino
y otro judío.
En Munich, Hitler abre la exposición
[“Arte degenerado”
con obras de Chagall, Marx Ernst,
Kandinsky, Groz, Klee, Kokoska, Otto Dix y
[otros.
Salomón Guggenheim crea en Nueva York
el Museo de Arte
[Moderno.
Carl Orff compone “Carmina Burana”.
Muere Antonio Gramsci y muere Marconi.
Broglie escribe
[“La nueva física y los cuantos”
y Charles Morris
[“Positivismo lógico
pragmatismo, empirismo
[científico”.
John Steinberg publica
[“Hombres y ratas”.
Jean Renoir lanza el filme
[“La gran ilusión”.
Joe Louis es campeón de box pesado pesado.
Walt Disney hace el largometraje
[“Blanca Nieves
y los siete
[enanitos.
El zeppelin “Graf Hindenburg” se incendia
sobrevolando Lakehurst.
Getulio Vargas, en Brasil, da un autogolpe
y decreta el Estado
[Nuevo.
¡Qué año, Dios mío!
Fue cuando en Eritrea
─hija de un soldado de Mussolini
y de una huérfana─
mi mujer nació,
y en el interior de Minas,
─último hijo de un capitán de policía
y de una inmigrante italiana─
nací yo.
¡Qué año, Dios mío!
(Generación 1937)
RB: Maestro, uno lee su poesía y siente que hay a veces ironías, pero también se siente siempre nostalgia, eso que ustedes llaman saudade. No sé si es una apreciación errónea que siento, y que va saliendo como cuenta gotas, como un recuerdo, como una gran nostalgia de la vida misma.
A.R.S.: No sé si sería exactamente esto. Yo tengo la idea de que la vida es una cosa ambigua, dupla. Al mismo tiempo es una manera de ganar cosas, de obtener algunas victorias. Pero también es una manera de convivir con el fracaso. Todos nacemos para el gran fracaso que es la muerte, pero podemos convertir la muerte en una gran victoria. Lo que los artistas hacen es atreverse a convertir el fracaso de la vida en obra de arte, como Nietzsche y Dios.
Cuando Dios trabó conocimiento
de las teorías de Nietzsche sobre la “muerte de Dios”,
estaba, como siempre, ocupado
en hacer y rehacer galaxias,
por el elemental placer divino
de recrearse eternamente.
Desconsolado, entonces,
Nietzsche se suicidó.
Pesaroso,
Dios,
fue a su entierro
como no podía dejar de ser.
RB: Recuerdo ahora ese poema suyo sobre la belleza, precisamente en la Toscana, ¿qué relación hay en su obra entre poesía y belleza? ¿La poesía tiene que ser bella o no necesariamente?
A.R.S.: No necesariamente, pero en cierto punto de mi vida (y hay mucha gente que piensa lo mismo) ni la política, ni las religiones, ni la economía... nada más interesa que no sea la belleza. La belleza es la única cosa eterna. Puede ser en pintura, en poesía, en música… Vivir en la belleza es un sueño de todos, de todo (sentencia el poeta). Yo estaba una vez en la Toscana y tuve una especie de epifanía, que es la presencia de la belleza de una manera carnal, física, y me acordé de un tío que siempre decía: “¡Basta de Belleza Señor!”, “¡Basta de gracias!”. Estaba siempre agradeciendo a Dios por las cosas… Cuanta más belleza mejor la vida, la muerte, la poesía, pese a nuestro natural Cierto error.
No es posible acertar en el blanco en todo tiempo,
como lo sabe cualquier tirador,
por qué entonces no quieres aceptar
la imperfección de mi amor.
RB: Hay mucho de religiosidad en su poesía, pareciera.
A.R.S.: (El poeta asiente lentamente y en medio de una sonrisa silenciosa que comienza a emanar de su interioridad, concluye remarcando cada una de las sílabas). La religión de la belleza.
Tío Lemos, pío, siervo y pastor,
Aun cuando tan desposeída su vida
Solía siempre decir: “¡Cesa de gracias, Señor!”
En la Toscana, en su azul otoñal,
Banqueteando con cuerpo y espíritu
Sobre la gloria artística de los santos,
Casi llego a decir: “¡Cesa de gracias, Señor!”
Mas, por el contrario, mi alma insaciable,
Como si nunca se colmase, implora:
“¡Más belleza, más belleza, Señor!”
El Señor, paciente, ordena:
“Entra en esa iglesia de Orvietto
Y ante los frescos de Lucca Signorelli,
Arrodíllate, ora y llora”.
(Más belleza Señor)
Es hoy 23 de abril, día de San Jorge, del año del Señor de 2012.
La traducción de los poemas contenidos en esta entrevista son Julio César Bustos

Affonso Romano de Santana. (Brasil, 1937-2025). Poeta, ensayista, cronista. Varias veces ha ganado el Premio Nacional de Poesía en su país. Algunos de sus libros de poesía son: Poesía y palabra (1965), Poesía sobre poesía (1975), ¿Qué país es éste? (1980), La catedral de Colonia y otros poemas (1985), La poesía posible (1987) y Al lado izquierdo de mi pecho (1993).
Semblanza y fotografía proporcionadas por Rodríguez-Bustos JC

Rodríguez-Bustos JC, crítico, editor, gestor y consejero cultural. Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional, máster de Creación de guión audiovisual de la Universidad de la Rioja. Es autor de “Álvaro Mutis como un pez que se evade”, “España entre la Realidad y el Deseo - Cernuda”, “España tierra ofendida - Neruda”, Jorge Rojas y el Arte de Amarte”, “Carlos Obregón bajo la sombra de los Olmos”, “Madame Bovary y el tratado de la mezquindad y otras emes”, “Doscientos años de compañía, poesía e independencias”, “Miguel Hernández, el Toro de España”, “Cervantes, hombre de armas y letras” y “César Vallejo, acerca a nos vuestro cáliz”. Gestor cultural, creador de los Encuentros Hispanocriticos, Encuentros Literarios, Semana de Poesía Central y la Noche de San Jorge. Consejero de Cultura en Bogotá desde el año 2012 y director de la Colección Anverso de poesía bilingüe.
Semblanza y fotografía proporcionadas por Rodríguez-Bustos JC
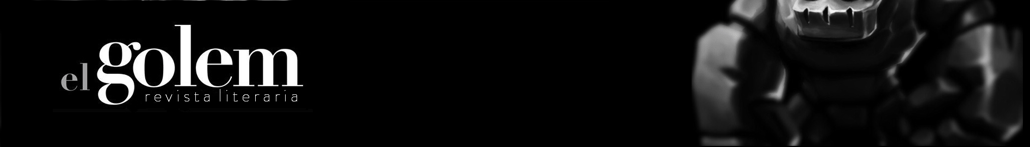
Escribir comentario
João Vanderlei de Moraes Filho (martes, 20 mayo 2025 02:31)
Maravilhosa homenagem, Julio, ao querido incentivador e querido poeta, Romano de Santana, criador do Programa Nacional de Incentivo à Leitura do B4asil, em 1992.