
El peso de la isla
Y ahora que soporto el peso de la isla,
que cargo con mi país
como quien carga una pesada cruz
o el más necesario de los equipajes,
no sé hacia dónde voy,
no sé lo que me aguarda si logro amanecer
y tocar otro día, otro peligro de humo en la garganta
haciéndome toser para intentar ser puro
en la espesura de un café demasiado mezclado
que puede no esperarme,
en un amor de bestia que se escapa
al verse acorralada,
de animal manchado
que inevitablemente se remonta
hacia su propia trampa.
La vida no es un sueño.
Es más la pesadilla de ir
haciendo los días poco a poco,
de irlos amontonando, lanzándolos
como inútiles piedras
hacia el fondo abismal de un viejo pozo
al que tenemos miedo de mirar,
miedo de ir a asomarnos y no encontrar
lo que esperamos,
lo que quisimos ser y no pudimos
porque la vida no es un sueño,
es más la pesadilla que nos van regalando,
es una casa mínima, impersonal,
una casa sin flores ni árboles frondosos
que protejan,
un número en el lugar del rostro
para ocultar la huella de los pájaros,
la sombra que sus patas dejaron
marcadas en mis ojos
dulces y venenosos como almendras.
Mis ojos de muchacha que intenta pestañear
y ser la eternidad,
verse entre blancos vuelos de domingo
caminando por una ciudad de casas nobles,
de aceras desprovistas de ese aire de muerte
que anda por mis aceras.
A nadie, más que a nosotros mismos,
debemos estos gestos tan débiles,
la gracia de la voz y el abanico,
el toque de la luna sobre el pubis,
estos cuellos de cisnes
tan frágiles y hermosos.
A nadie debemos el terror de esa vida
sobre una cuerda floja,
ni el traspiés,
ni la familia dispersa
que solo fue feliz en un retrato,
ni las cabezas rodando ensangrentadas
como rueda la res
en la innombrable claridad de los mataderos.
A nadie, más que a nosotros mismos,
esta nerviosa risa de bufones,
esta inmensa ceguera, este hueco del pan
encima de las mesas,
esta necesidad de ser como no somos.
Y ahora que llevo mi país
como quien lleva una corona de espinas
hiriéndome la frente,
es mi país el sitio más querido,
también el más odiado,
es el ruedo de muerte, es la desesperanza,
otro golpe de mar, su inminente presencia
en el dolido pecho
de aquellos que como pájaros tropicales
se alejan de sus costas
en busca de otras costas más íntimas,
en busca de otra luz más verdadera
que esta pesada luz
que ahora tiene mi isla.
¿Acaso es mi país un puñado de tierra desolada,
una tristeza de ojos pequeñitos,
silenciosa como la de los rinocerontes
que nos miran
desde su lástima de húmedo animal,
desde su libertad
de bestia de feria acorralada?
Y ahora que guardo mi país,
sus dudas, sus mentiras tremendas,
sus cielos desplomados,
el ácido y podrido olor de ese misterio
que brota de sus casas;
mis amigos perdidos, convertidos en sombras
lejos ya de la complicidad de mis hogueras;
¿quién recoge mis pasos, la vida que he perdido,
la vida que quemé con la inseguridad
y la nostalgia
de quien quema las secas hojas de un herbario?
Poema escrito mientras bajo la calle principal y pienso en aquello
que me falta
a Nery Carillo
Si alguien me preguntara qué le falta a mi ciudad, ni siquiera tendría que pensarlo. No tendría que subir y bajar la calle mirando, con la fijeza de un catador de vinos, hacia un alero, en el que el musgo crece desordenadamente en un intento inútil de apoderarse de la luz; una puerta de cedro o de caoba, una gran puerta del siglo XVII seria y silenciosa como los familiares de un difunto; un amplio portal, cómplice y sombrío, lleno de esos fantasmas que el polvo y la cal van delineando en las fachadas, carceleras de otros fantasmas más humanos, un corredor en calma donde sin dudas se escuchará la voz de dos amantes rodeados de gorriones bajo el frescor y la nostalgia que traen las mañanas hasta el paisaje ya sin color de un patio de provincia.
Yo no tendría que andar entretenido, con ese aire de falsa ingenuidad que llevan los turistas de una a otra plaza. Ni siquiera posaría mis ojos, canarios de cristal, en el barroco bosque de figuras, que el tiempo, con precisión de orfebre, ha dibujado en una reja. No abriría mi boca ante el asombro de un detalle, apenas perceptible para un vagabundo. No me deslumbraría para decir amaneradamente: «qué delicado aroma se desprende de ese rosetón Art-Noveau, suave como los lotos que flotan en el Nilo...», o, «esa columna jónica tiene la perfección del pecho de mi amante... », o, «en ese balcón Neoclásico relucen las huellas de oro, las delicias del ciervo que comía su mitad de luna encima de mi sexo... »
Todo rebuscamiento sería innecesario pues mi ciudad siempre ha sido exacta y triste como una puesta de sol cuando uno se encuentra lejos de su casa. La ciudad ha tenido siempre sus miserias. Sus rincones oscuros. Sus bosquecillos de carencias y mezquindades ardiendo en los segundos pisos. Sus lluvias que la diferencian de Estocolmo con nieve colgando de los puentes, Estambul y sus pájaros rojos sobre los minaretes, Luxemburgo o Londres o París tan sobrios en la niebla solamente atravesada por el paso inevitable de las horas.
Yo no tendría que mirar a un lado y otro lado, ni sentarme en el quicio de una acera buscando un nuevo signo, un gesto que transparente el alma de los transeúntes que recorren mi ciudad a las cinco de la tarde. Nada buscaría dentro de sus ojos cansados de esperar. Nada dentro de sus pechos llenos de toros dormidos. Nada dentro de sus bocas en las que crece la misma y siniestra canción.
Si alguien me preguntara qué le falta a mi ciudad, diría sin pensarlo que es la alegría de un parque o una pequeña plaza donde paseen tranquilas las palomas.
Una muchacha con una blusa azul que les dé de comer en el hueco de su menuda mano.
Y un banco de madera. Un simple banco donde me sentaría para intentar atrapar en un dibujo, la plaza, las palomas, la muchacha y la paz de su mirada: todo lo que para mí pudiera ser la libertad.
Descampados 1
Y andamos como perros,
rastreando la mínima rosa del sudor
entre zarzales. Los ojos encendidos,
cuajarones de sangre que inyectan la mirada.
La piel abierta al polvo, la polución entrando
con sus finos tatuajes, ácaros del deseo
royendo la epidermis, dejando lentamente sus estrías
y cada vez más pálida la cara, sin fotosíntesis
a lo largo del largo invierno. La muerte en los montículos
de escombros. La muerte entre los hombres
agrupándolos. Y entre las piedras y las barras de hierros
retorcidos, flores del descampado: cajetillas de Fortuna,
pañuelitos blancos que huelen a mentol
y semen ya vencido, látex para salvarse de la muerte
en los montículos de escombro, y el miedo.
¡ El sol!
El sol está tan frío que me asusta, que pierdo mi control
y no me reconozco. Me arrastro, casco mi cuerpo
contra una roca como si fuera un huevo
y mi temor aumenta, me derramo,
mi vaho va a estrellarse en el espejo que yo mismo levanto,
Licor del Polo, podredumbre bien disimulada
empañando mi imagen, ocultándome
entre los montículos de escombros donde la muerte
taconea en su tablao flamenco. Me arrastro,
apunto hacia la isla con mi hocico, la vida
se me enreda en los zarzales, luna menguante es ya
mi juventud, tordo gris mi perfil que vuela.
Parásito ya ando. Gusanillo del placer. Ave vacía.
Dibujo círculos sin sentido sobre los montículos
de escombros y hay hombres retorcidos
temblando
entre los hierros deseosos.
Descampados 2
Edificios al fondo, panalitos humanos y chorros
de amarga miel bajan las escaleras. La música retumba
allá a lo lejos, pero yo la escucho: oído de murciélago
he de tener para entrar en los descampados y el alma
más desierta, más seca y estéril que ellos mismos.
Descampados del alma, fruto inevitable de la lejanía...
El recuerdo de la lluvia me detiene a mitad de un trillo. Oigo la hierba,
su canción creciendo al revés en mi interior. Tu cuerpo,
jugosa brizna que arrancaba música del mío, ahora
duerme lejos. Abandono total, ausencia del amor y la ciudad
creciendo, arrinconándonos en estos claros mataderos,
mecánica y moderna, con paredes de cera, panalitos humanos,
chorros de amarga miel, historias tabicadas
que se filtran de una celda fría o otra fría celda.
Y alambres encendidos corriendo por los techos,
desprendiendo un calor que no me alivia.
Helado estoy. Contaminado por el paso de los coches
y el lujo de una falsa libertad que termina
en los escaparates de los luminosos almacenes.
Necesito una lluvia tropical que me anegue, y luego
todo el verdor y el brillo de las cosas sencillas
que no arrastran sus chorros hacia las cloacas.
Ahora me estremezco. La música retumba y los hombres
se buscan en las dunas, bajo la paja seca. Yo afino mi oído
de murciélago:
uno chorrea su baba de viejo lobo ibérico,
otro brama como un toro al hundirse la pica
entre sus bravas carnes, otro se sueña flor
- aroma delicado Ives Saint Laurent sobre trozos de tubos
y placas de hormigón -. Abandono total
y la ciudad creciendo hacia los descampados.
A punto de extinguirnos en el mínimo ruedo que nos dejan,
respirando el último oxígeno y el vicio
para sentirnos vivos. Helado estoy. Contaminado.
Aquí huelo a laurel y cerezas escarchadas.
Muy cerca un sexo se levanta victorioso, reclama mi atención,
escucho el latido que se siembra en su costado.
Estoy en mi zona más telúrica. Tiemblo y me agrieto.
Los músculos se sueltan y las abuelas
ignoran estos sitios mientras hierven
su corazón jubilado en los pucheros.
Me agrieto y tiemblo: me sacude un sismo de seis grados.
Edificios al fondo y hermosos cardos
que deshidratados se instalan en mis ojos.
¡Cuánto color descubro entre la paja seca y moribunda!
¡Parecen girasoles los cardos en invierno!
No hay más remedio que inventarse el placer.
Poner parches, costurones negros donde quisimos encontrar la felicidad.
Helado estoy. Contaminado. Y aún faltan
algunas tristezas por contar para que llegue el verano.
Descampados del alma: fruto inevitable de la lejanía.
Pasan hombres tocándose. Sexo rápido y árido
y yo entre ellos: abandono total, ausencia del amor y la ciudad
creciendo, arrinconándonos, mecánica y moderna,
en estos claros mataderos, que son los descampados.
Imposibles
Ahórcate un momento. Cuelga de uno de esos días
en que el país asfixia.
Cae y deja fluir la leche de tu carne
pasto para el gusano y el absurdo. Permanece.
El sueño no basta. La escritura no libera tu espíritu.
La culpa ha de ser la misma
y a esta hora las vacas pastan sigilosas
en sus jugosos cuartones turísticos
bien diseñados, de un verde que deslumbra
y seduce. Para ti la fiebre.
La cabeza que se parte de tanto pensamiento atascado
y tanto animalito fosforescente e imposible
que entra por los ojos.
El mundo ante ti, virtual, ajeno, futurista;
pero aclimátate en la cueva
donde sueñas aquello que ya soñaron otros hombres.
No alces la mirada. Sé humilde
hasta en el modo en que te tiendes a contemplar el cielo.
Envejece con resignación
ahorrando el oxígeno y los días
que se deslizan bajo tus pies:
“se están vendiendo parcelas en la luna…”
“Dolly tiene otra hermana…”
“El Euro ha unido a Europa…”
“Por la calle Alcalá un millón de homosexuales
demuestran que las aguas de un río
nunca son las mismas…”
Las palabras no alivian. Son la cáscara
atascada en los remolinos del fregadero.
Entramos al milenio y creo oír las mismas voces.
Pedaleo en mi bicicleta forever siempre forever
azul pastel
y el cielo oxidado sobre tus párpados,
el plátano que abunda
y el sinsonte sin argumentos sobre la madrugada:
maneras de asumir la resignación y el sexo
cada vez más escaso y necesario,
cada vez más caro un minuto de tierno placer.
Asómate. Sé el gato que imperturbable,
en la ventana,
ve pasar la vida.
Ahórcate un momento. Cuelga de uno de esos días
en que el país asfixia.
Costumbres
Tú y yo hacíamos el amor como dos soldados alemanes.
El mismo asco. La misma voracidad.
La misma predilección por la muerte.
Metíamos la mano en el cuerpo del otro
buscando su intimidad, el mecanismo
que nos hacía insensibles
y a la vez vulnerables.
(Era algo decadente dejar que los cuerpos fingieran
y los espasmos nos remitieran al momento primigenio
sin pronunciar el nombre
pero llegando al hueso sin saciarse).
Todo lo que hablara de amor sonaba cursi.
Toda muestra de afecto nos ponía en peligro:
tú y yo hacíamos el amor
como dos soldados alemanes
al salir de un campo de concentración.
Ragazzo
La palabra ragazzo, no tiene traducción:
lo aprendí bajo la luz intensa del verano de Roma,
aún fascinado por el mármol piadoso
de la fuente de Trevi; mientras recorría,
— invisible y absorto— Piazza Venezia.
Perdido en la conversación sin sentido
que sostienen los turistas; cansado
de admirar los estragos del tiempo
que hace polvo la carne y silencio la piedra,
me senté en un banco
a ver cómo la tarde descendía hacia el Trastevere.
Con ella, envuelta en sus pañales, iba mi alma,
y alguna ilusión vana como el país del que había llegado.
(Por entonces había comprendido que la isla
siempre habrá de dolernos como un cardo, que, pobre,
se enquista en nuestro pecho).
La palabra ragazzo, no tiene traducción:
no la busquéis en vano en los diccionarios,
no preguntéis por su significado ni en las plazas más nobles,
ni en las sórdidas tabernas donde el humo del tabaco
y el olor de la cerveza, se entrecruzan como un cisne invisible
que te empuja hacia la tentación.
Los sensuales muchachos de La Habana,
abiertamente tristes como sus playas,
nunca podrán ser nombrados con la palabra ragazzi.
Los alegres chicos de Andalucía, con labios
que se ofrecen cual carnosas olivas,
nunca van a reír con la dulce perversidad
de un ragazzo. Los modernos jóvenes de Nueva York,
con sus músculos perfectos como el acero que sostiene a su ciudad,
no pueden abrazar con esa pasión antigua,
mezcla de sangre
y lirio tostado por el sol mediterráneo,
que arrastran los ragazzi.
El ragazzo se sentó a mi lado en el sencillo banco de Piazza Venezia,
y la ciudad de Roma, hasta entonces sólo esplendor de ruinas y de sueños,
fue otra de repente. Tuvo el misterio y el glamour
que yo había imaginado para ella.
Habló y apenas pude comprender,
al extender su mano, firme como los puentes que atravesamos,
que me invitaba a andar,
cuando junto a la tarde descendimos hasta el Trastevere.
Vimos pasar los botes y algún pájaro gris, cual fantasmas románticos.
Sentimos en nosotros el aroma culpable de los hombres
que antes se habían amado junto a las calmas aguas.
Nunca dejé su mano. Nunca dijo su nombre ni quise preguntarle.
Pudo llamarse Adriano, Fabrizzio, Giuseppe, o Giuliano:
nombres que siempre dejarían su música en el esmalte de mis dientes.
Su perfil me acompaña aún como las imágenes de esos jarrones
que he visto en los museos. Su boca me sigue recordando
la luna atada sobre el Trastévere. Su pelo descuidado,
su cuerpo perfecto y dispuesto
solo pueden caber en esa palabra intraducible: ragazzo.
Yo aprendí aquella tarde lo que ya Pasolini
había visto en los pepillos romanos,
lo que le hacía vivir, cada noche, al borde del abismo,
siempre dentro del puño pálido y seductor de la muerte.
(Transeúntes)
He visto pasar la gente ajada. Como la ropa tendida al sol. Como la ropa de salir a trabajar a diario. A lidiar con la grasa y con la patria.
He visto el percudido color y he aprendido a diferenciarlo cuando vuelven a sus casas bajo un sol que consume. Con el espíritu quebrado. Con la arruga en el rostro como un grafiti. Con el desaliño del que ha luchado cuerpo a cuerpo con el día sin sacarle el jugo.
He contemplado el paso de la gente común que a toda hora carga su anonimato, su resignación, el poco calcio de los huesos.
Gente que olió a sudor y podredumbre sin conocer otro aroma.
Gente que fue feliz en su pobreza.
Gente manoseada que ha perdido el brillo en la piedra de estos años.
He visto a la gente tendida al sol sosteniendo la idea del país ajadas por el uso como ciertas ropas que han pasado de moda.
Agapantos
a Darío Cano
Fuimos al Jardín Botánico a ver los agapantos,
y por el camino, esa palabra dulce
saltaba como ardilla en mis oídos.
Nunca antes había escuchado nombrarlos.
La palabra agapantos no existía para mí,
en mi país no existen flores tan azules y frágiles
como estas. En mi país
las flores tienen la violencia de las cosas
que vivimos a diario. Y apenas abren
sus exuberantes, encendidas y rizadas corolas,
ya te hablan del dolor. Te hablan de la lejanía
y de la muerte.
Siempre me pregunté, por qué en mi país
todos no llevan una flor en la mano, el pelo o el bolsillo:
un gladiolo, una rosa, una gardenia,
un girasol enorme…
la discreta belleza de un zinnia
o de una margarita,
y viendo estos canteros de agapantos
que resisten a la brisa de julio y al calor de Madrid,
comprendo las razones para tan grave olvido:
en mi país, las flores, hablan de la tristeza,
cuando debieron siempre,
hablar de la alegría.
Los siguientes poemas forman parte del libro “Dimensiones variables”, inédito.
Holliday In I
Las camareras pasan. En las mañanas,
silenciosas como las hormigas,
empujan esos carros
por los impersonales pasillos del hotel:
repondrán el jabón, cambiarán las toallas,
alisarán las camas con una incomprensible maestría
en borrar cualquier rastro que dejara el amor:
un bello de tu pubis, el sudor de tu axila,
alguna lágrima,
unas gotas de semen disimuladas entre las arrugas de las sábanas…
todo será olvido ya a la tarde.
Meticulosas como los asesinos en serie,
irán desapareciendo todas las evidencias
de esa guerra secreta que sostienen los cuerpos
en la amarilla soledad de los hoteles.
Y dónde estuvo tu olor, solo quedará el sádico olor de la lejía.
Y dónde gobernó tu sexo, un hambre
disimulada en la mesa de noche
donde también ordenan
tus agendas y libros.
Como en un juego de niños traviesos.
Como fantasmas de familia que no se dejan ver,
las camareras pasan.
¡Si uno pudiera así, como las camareras,
recomponer el orden de las cosas,
disponer todo aquello que, en el caótico paso de los días,
la pasión, la ceguera y la muerte,
fueron desordenando!
Holliday In II
Sobre la mesa sola, la taza
de café,
recibe la mañana.
Como un ojo sin párpado.
Un agujero negro.
Un círculo de tiza en la pizarra
es esa taza
de porcelana antigua
que te espera
cuando creías que nadie
te esperaba.
Como el cura
que se dispone a oír tus confesiones,
como el perro recogido en la calle:
la taza de café.
En ella, junto a un bizcocho, hundirás
el otoño de las separaciones y el invierno
que se ovilla con el gato.
En ella, esquejes de un amor
que crees definitivo y que caducará
como la primavera.
En ella, girando con la cucharilla,
los restos del último verano y las culpas,
como pajitas secas
al borde de un desagüe.
Te ves envejecer cada mañana
en esa noche, olorosa,
que te propicia tu taza de café.
Solo allí no temes desnudarte.
Solo en lo amargo.
Solo en la borra asentada en su fondo,
encuentras tu país.
Sobre la mesa sola,
un cuchillo, redondo,
de obsidiana, la taza,
te recuerda
que hubo un tiempo feliz
en que tomar café
no era necesario.
Asociaciones
Comía un mamey. Hundía la cuchara
en la pulpa olorora
de la fruta
y pensaba
en la similitud
entre la carne
del mamey
y la carne
de un hombre.
Asociaciones
involuntarias.
Trampas del inconsciente.
Relación entre dos objetos
distantes
que el deseo vincula
y la cuchara
ahueca.
Uno a uno los nombres
que no me atrevería a nombrar
rodaron por mi lengua
y con ellos
volví a sentir,
contra mi paladar,
Los cuerpos que alguna vez
estuvieron dispuestos
para mí.
En el breve recorrido
que la cuchara traza
de la fruta a la boca,
Se disfruta otra vez
de los recuerdos,
del instante,
de la seducción.
Hay un tiempo
que en todo
se queda detenido.
La cuchara que horada
y escarba
en el mamey
también lo hace en la memoria.
Pasa mi lengua por su pulido borde
y en esa boronilla de la carne
jugosa de la fruta
me demoro.
Pues su sabor dulzón
se me confunde
con el sabor q
que ellos
me dejaron.
Apartó la semilla
y otras hebras amargas.
Escribo. Traduzco
en papel
asociaciones.
De lo que fue la fruta
solo queda
-en mi mano-
como cuenco vacío
la cáscara rugosa,
la cuchara en el aire
mientras pienso
en la similitud
que siempre ha de existir
entre la carne del mamey
y la carne de un hombre.
Amputaciones
Cuando tenía doce años, mis padres decidieron amputar mis amígdalas.
Recuerdo mi temblor, mi silencioso llanto, la baba esa mañana:
el olor de la sangre y la carne chamuscada, desde entonces me acompañan.
Luego vino la época de la gran amputación
y vi cómo, con depurada técnica o con un simple tajo, iba perdiendo amigos, amores, un país ...
El escarpelo, el hacha, la oxidada navaja se hicieron familiares y junto a esos trozos de carne tumefacta e inservible, me acostumbré a los desprendimientos, y terminé pactando, aceptando el verdugo, haciendo habitual el sacrificio.
De todas aquellas cirugías creí salir con vida.
Para qué ha de servirme la inocencia, la belleza o la patria, me dije muchas veces resignado, y busqué estrategias, para aún incompleto, inventarme un paisaje parecido a la felicidad.
A los doce años, mis padres decidieron meterme en un quirófano y amputar mis amígdalas. De seguro ignoraban, el dolor que vendría después:
la imagen de aquel niño parado ante un espejo. El estupor. El asco. La orfandad cuando al abrir la boca descubriera, que una parte de él había sido escrupulosamente separada, ha marcado mis días como marcan la res pero por dentro.
La espina
Desde pequeño aprendí a extraer el dolor.
Con cera caliente mi abuela sacaba la espina enconada.
En la palma de la mano. En el pie inocente. En la rodilla
caía la gota de cera y yo, fascinado por la luz de la vela que se iba consumiendo, la dejaba hacer su labor:
La espina saltaba y la cera dejaba una ampolla, un redondel donde el dolor era líquido.
A los pocos días, olvidaba la espina y volvía a internarme en el marabusal.
Así ha sido desde entonces. Algo me atrae y me empuja hacia los sitios dolorosos.
Y siempre, la esperma caliente y oportuna, puesta sobre la herida, me permite olvidar y reincidir.
Lección de botánica
Le dije: “Aquí he sido feliz"
y le mostré la ciudad
como alguna vez
le mostré mi cuerpo.
Hubo en él un temblor
similar a la primera vez
que pude poseerlo.
Caminábamos frente al Prado
y él también parecía
un cedro libanés:
en las manos tenía un reflejo plateado y algo clásico,
casi helénico
(no advertido hasta entonces)
en la barbilla.
El Neptuno, Cibeles,
la Gran Vía, se fueron sucediendo
y yo iba nombrándolas
como un maquinista de trenes.
Sus ojos, hechos de la humildad
de los paisajes de la isla,
apenas parpadeaban
cuando en susurro dijo:
"tú eres para mí lo que Madrid
ha sido para ti".
Y al mirar hacia él lo vi alto y húmedo:
ya había crecido tanto como un cedro libanés.
Los siguientes poemas forman parte del libro “Línea de flotación” (inédito)
(otras caídas)
Una manera de caer y otra.
Caída libre, una manera de decir:
Pasan años. Pájaros negros que vi volar desde la infancia.
Qué no cuervos. Qué no los mirlos locos que vi
dibujando círculos, soledades,
en las tardes de un pequeño pueblo de Castilla
mientras me preparaba para saciar los deseos de un hombre.
Pájaros políticos. Agoreros pájaros que vieron
antes que yo esta caída siempre más al fondo.
Qué miraron dentro de mi boca.
Su pico curvo debió decirme algo que no pude traducir.
El gesto al fondo. En mi garganta.
La pobreza de un país, reciclándose.
Días que no supe avizorar.
Otras maneras de morir. De caer
de uno hasta uno mismo.
Ser plomada. Devastación. Cañaveral que vi arder en sueños.
Ser lo que recojo a manos llenas.
Pájaros negros que heredé.
Una caída y otra por decir:
no hay peor abismo que el que ayudamos a cavar.
(ruta migratoria)
Aquí acaba la isla y se levanta el faro
como una gran cerilla en medio de la noche.
Como un dedo que apunta hacia Dios.
Una vez al año, las aves del norte pasan por aquí.
Vuelan en sentido contrario, viajan hacia el sur.
Vuelan ciegas. Sin mapas. Sin rosa de los vientos.
Sin certezas. Solo con su intuición.
Una vez al año, los hermosos pájaros del norte
se exponen al peligro de viajar en contra del viento.
En contra de las manecillas del reloj.
En contra de la lógica de los hombres.
Y una vez al año el cielo se fractura, desciende sobre la isla
y el césped que rodea al faro se cubre de pájaros muertos.
Pájaros sin nombre. Pájaros que se estrellan
contra el ojo insomne de este dedo de piedra
que parece culpar a Dios.
.
Diminutos cadáveres que no tendrán su digna sepultura.
Exóticos pájaros que nunca nos dirán
porqué vienen a morir al sur.
(losas)
Así, como esas losas que alfombran el piso del salón,
quise fuera mi vida.
De niño me senté sobre una piedra a imaginarla.
En mi juventud la consumí como un cigarro.
Ahora la miro con cierto extrañamiento:
Cenefas, abismos, coloridas filigranas
componen el caprichoso tapiz.
Alguien barrió las huellas,
recompuso objetos y señales
que llevaban a mí.
Lo terrible no es caminar sobre un piso
de mosaicos que ya no se fabrican.
Lo terrible es no saber volver atrás.
(tiempo muerto)
En la tarde, como las gallinas o los carneros regresan a casa,
vuelven las palabras.
Los días y sus sucesivas carencias
las alejan de mí. Es inevitable.
Asumo que no quiero decirlo que el coro grita.
Asumo que hablar de la esterilidad, me acerca a ella.
Rótulos nuevos aparecen en la ciudad
y empezamos a ser lo que nunca quisimos.
Cuento lo que me va quedando:
días que consumí sin darme cuenta.
Paisajes a los que di la espalda.
Algo diferente al futuro.
Con un hilo de cobre uno lo que aún logro reunir.
Lo hago en la caída de la tarde.
Y mi mano izquierda se resiste a escribir
lo que la derecha dicta.

Nelson Simón, Pinar del Río, 1965. Poeta, escritor para niños y editor. Miembro de la UNEAC.
Su obra literaria ha recibido importantes reconocimientos entre los que destaca el Premio “Bahía” 1996, Cádiz, España, el Premio Julián del Casal ( UNEAC) en los años 2000 y 2014, la Primera mención Casa de las Américas 2008. Ha obtenido en ocho ocasiones el Premio de la Crítica Literaria.
Entre sus libros poemarios destacan “Con la misma levedad de un náufrago”, “El Peso de la isla”, “A la sombra de los muchachos en flor”, “El humano ejercicio de las conversaciones” y “Kintsugi”.
Posee la Distinción por la Cultura Nacional.
Actualmente Preside el Comité Provincial de la UNEAC en Pinar del Río.
Semblanza y fotografía proporcionadas por Nelson Simón.
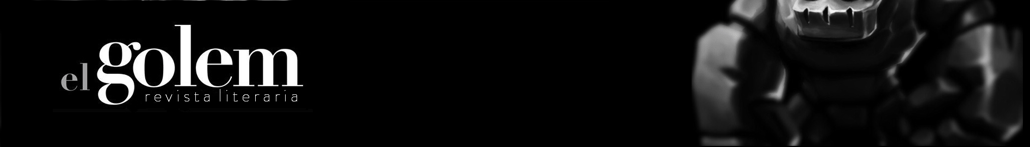
Escribir comentario